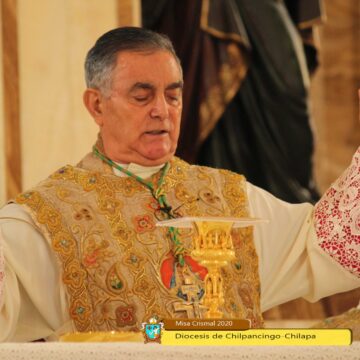El Evangelio está plagado de hipérboles y exageraciones. Esos excesos del amor y la libertad, de la vida vivida sin medida. Uno de ellos es Mt 18,21-22: “No te digo que perdones hasta 7 veces sino hasta 70 veces 7”. Y se complica más cuando te alertan de que la línea que separa el perdón de la incapacidad para poner límites y no permitir que te traten mal se estrecha.
Nos siguen educando (espero) en que hay que perdonar, como un deber ético o incluso como un bien emocional desde una psicología positiva que busca el equilibrio por encima de todo. Pero pocas veces nos hablan de lo vulnerables que nos hace amar a fondo perdido. Hasta para perdonar. Una y otra vez. Dolorosamente. Hasta 70 veces 7.
¿Qué es el perdón?
Etimológicamente el prefijo per- puede significar “por, a través de”. Por ejemplo, per-noctar es pasar la noche, atravesarla. Pero per- también es un prefijo aumentativo, superlativo, que redobla y aumenta la intensidad de la palabra a la que se une. Por ejemplo, per-durar es durar para siempre. O en química el per-óxido es el compuesto que dentro de su serie contiene la mayor cantidad posible de oxígeno. Así que podemos decir que perdonar es la donación máxima posible de uno mismo. Y esto me lleva a pensar que, en realidad, solo hay perdón donde hay tanto amor que ni te lo planteas. Paradójicamente, ¿será que el único perdón es el que das sin pensarlo siquiera? Si es así:
Perdonar no es contar las veces que alguien te ha hecho daño, te ha fallado, no te ha respondido como tú esperabas o necesitabas. Si lo cuentas es que las tienes en cuenta, nunca mejor dicho.
Perdonar no es dar otra oportunidad porque no forma parte de un plan estratégico para que quien te agredió cambie y lo haga bien. Porque todo cambio hondo y real depende únicamente de cada persona y de nadie más.
Perdonar no es disculpar a quien te hiere, como si la culpa no fuera necesaria para darnos cuenta y cambiar tantas veces en la vida. Una culpa sana nos hace responsables y valientes para remediar el mal hecho, no por la culpa en sí que conviene que se esfume en ese mismo instante, sino por el afecto que seamos capaces de sentir por el otro desinteresadamente.
Perdonar es seguir viviendo desde lo mejor de ti porque no han podido dañarte tanto como para conseguir que respondas con odio, con violencia, con distancia o con frialdad.
Perdonar es seguir queriendo aunque no te quieran porque has aprendido a amar incondicionalmente, sin más beneficio que la propia tranquilidad de saber que estás viviendo como quieres hacerlo.
Perdonar es esquivar las balas, todas ellas: las del enemigo y el fuego amigo también. Perdonar es no ponerte a tiro para la próxima. Perdonar es seguir saludando a quien tendrías razones de sobra para retirarle el saludo. Perdonar es preguntar “¿cómo estás?” a quien no quiere saber cómo te va a ti.
Perdonar es poner límites y decir adiós. Tomar decisiones y no mantenerse en lugares (físicos o vitales) que te dañan. Porque el amor todo lo soporta, todo lo espera, pero siempre se alegra con la verdad, nunca con la injusticia (1Cor 13,5-7).
Perdonar es, en definitiva, la forma más honda de amor porque en gran medida no lo eliges. Amas o no amas. Sigues cuidando o no. Sigues esperando o no. Incondicionalmente, sin medida. Sin permitir que nadie ni nada te avasalle ni te falte al respeto y amor que mereces. El resto son reparaciones, ajuste de cuentas, disculpas que se piden o se otorgan, borrón y cuenta nueva, hacer justicia… Y es necesario mil veces, pero no es perdón.

La exageración del amor. La hipérbole del evangelio. La paradoja de la vida.