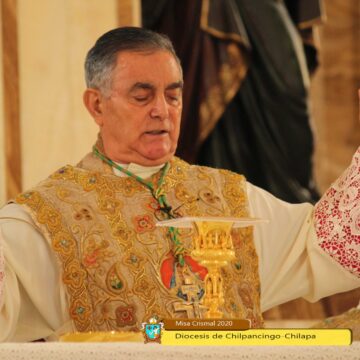“Yo creo que hay dolores que son como una ventana que le abrieran al alma. En cambio, hay otros que envilecen, que van envueltos en cóleras sordas, en envidias, en bajas pasiones. Y eso es muchas veces lo peor del dolor, ese légamo de vileza que arrastra. Yo siempre he pedido a Dios que si me envía desgracias, deje mi alma limpia para sufrirlas. El conocer la tribulación, el analizarla, el meditarla, es ya un principio de consuelo, como el reconocer el miedo, el analizarlo y medirlo es ya un principio de valor”.
Este texto de Pío Baroja (¿quién lee hoy a Baroja?) en El mayorazgo de Labraz, me sirve para hablar del dolor. Pues, aceptémoslo o no, el sufrimiento está aparejado a la condición humana. Aunque es un derecho y una obligación prevenir el dolor y evitar el sufrimiento (ya pasaron de moda los ascetismos masoquistas), la verdad es que el sufrimiento es compañero inseparable de la existencia. Puede ser pasajero o constante, llevadero o insoportable, ambulatorio o postrante, físico o espiritual, causado por la maldad ajena o sobrevenido simplemente por eventos naturales o fisiológicos incontrolables.
Hay que estar preparados para la desgracia, como hay que estarlo para la felicidad. Porque si no, esta y aquella acaban por engullirlo a uno en su remolino. En realidad, es más difícil manejar la felicidad que la desgracia. Esta, llámese dolor o sufrimiento, no da más opciones que agarrarse, como el náufrago, a una tabla de salvación. La felicidad, en cambio, le entrega al hombre el timón sin rumbo de sus propias e insaciables apetencias que, ante una imprevista tempestad, harán zozobrar la nave. Es más. Casi puede decirse que muchos sufrientes y desgraciados hoy no son sino sobrevivientes de una felicidad anterior que naufragó. Y, paradójicamente, hay muchos seres cuya felicidad interior y espiritual se da en medio de los sufrimientos y las desgracias.
Así como el sufrimiento purifica, limpia, la mejor manera de prepararse para cuando llegue es ir limpiando el alma de las turbulencias anímicas y sentimentales que pueden convertir el dolor en una tortura. No se trata de una resignación endeble o de un mustio fatalismo, sino de una iluminación de esperanza que puede hacer soportable lo insoportable.
El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, por lo demás, tienen un sentido existencial. Así como el destino del hombre está marcado por sus limitaciones, también la enfermedad, el dolor, la desgracia son un componente esencial de ese destino, aunque de momento parezcan un absurdo inaceptable.
Augusto Donázar, en su libro Meditaciones teresianas, publicado hace ya más de medio siglo, en el que dedica un capítulo al papel de la enfermedad en santa Teresa, dice que “la enfermedad es el aguijón de la criatura. Un hombre sin enfermedades sería un hombre sin ansias, vitalmente improductivo y sin contacto con lo trascendente”. Y concluye: “Una enfermedad le está bien al hombre. El problema es encontrar la propia, la que condiciona, define y concreta el proceso existencial, la que le libra de las demás enfermedades. Encontrar esa enfermedad es encontrar la propia vida y la propia muerte”.
Más simple lo dijo el personaje de Pío Baroja: “Hay dolores que son como una ventana que le abrieran al alma”. Una ventana con Dios en el horizonte.
Ernesto Ochoa Moreno