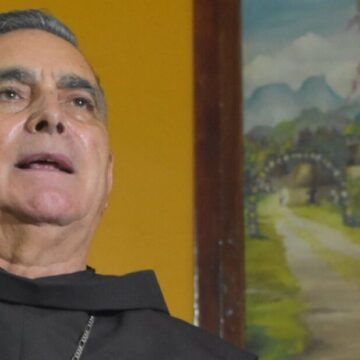Nos acercamos al final de este retrato, que, sin embargo, no concluirá con la muerte de Óscar Romero: como ocurre con los profetas, su voz seguirá resonando en nuestras mentes y corazones, iluminando nuestra vida, el camino que recorremos y los acontecimientos del tiempo presente.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito
A lo largo de 1979, la represión se recrudece y, en respuesta a la violencia guerrillera, se comienza a hablar de que en El Salvador tiene lugar una “guerra de baja intensidad”, entre dos contendientes desiguales, con la población civil, sobre todo en las zonas rurales, sufriendo lo peor del conflicto. Se suceden las masacres y los asesinatos por las bandas paramilitares, los temidos “escuadrones de la muerte”. Monseñor alza una y otra vez su voz, de forma incansable, para denunciar lo que está ocurriendo y provocando un baño de sangre inocente.
Llamada al diálogo
Nunca deja de ofrecer diálogo, de hacer llamadas a la conversión y la reconciliación, al arrepentimiento de quienes cometen crímenes horribles, cuyo mero recuerdo produce espanto. Sin embargo, cada vez es más consciente de que la situación se deteriora por momentos y se desliza hacia una guerra abierta. El tono de sus homilías es cada vez más acuciante, más apremiante, en tanto que presenta a Dios los gemidos de un pueblo crucificado.
Monseñor –junto con otros muchos– es el testigo del martirio de un pueblo entero, hasta que él corra la misma suerte, en comunión con la feligresía a la que pastoreaba: el pastor abraza el destino de sus ovejas y es devorado también por los lobos que atacan el rebaño. Se vive, en expresión de Pedro Casaldáliga, obispo contemporáneo de Romero allá en Brasil, “un orden de mal, que convierte al pueblo en grey y al Gobierno en carnicero”. No puede expresarse de una forma más gráfica y terrible la situación de El Salvador en 1979 y 80.
El 8 de mayo, el ejército ametralla a los ocupantes de la catedral, asesinando a jóvenes que se manifestaban en la escalinata de acceso. Mueren 23 personas y 70 resultan heridas. El 20 de junio, paramilitares asesinan a plena luz del día al padre Rafael Palacios cuando se dirigía a la iglesia de Santa Tecla, donde trabajaba. Los colaboradores de monseñor reciben numerosas amenazas anónimas, por carta y llamadas telefónicas; algunos dejan de acudir al arzobispado. En Soyapango, un escuadrón entra en la iglesia en plena misa y acribilla a un joven. En agosto, es el turno del padre Alirio Macías, el sexto sacerdote asesinado.
Es detenido
Romero ya no puede viajar libremente, es detenido y cacheado en los controles militares que controlan las carreteras. Por su parte, la guerrilla asesina a militares y civiles próximos al Gobierno. Cada amanecer es imposible saber cómo acabará la jornada, si se sobrevivirá un día más. El miedo y las vacilaciones asaltan a monseñor, que se pregunta si ha elegido el camino adecuado. Viaja a México a la consulta de un psiquiatra, se somete a una revisión exhaustiva: no hay nada enfermo en su mente, solo agotamiento y tensión nerviosa.
El 29 de septiembre es asesinado en una emboscada el líder campesino Apolinario Serrano, “Polín”, junto con otros tres dirigentes del mundo agrario. Era íntimo amigo de monseñor, la única persona a quien cedía la cabecera de la mesa. Romero llora la muerte de su amigo, solo, en su cuarto del hospitalito.
En octubre de 1979 se produce un golpe de Estado y se forma una junta militar, al principio compuesta por militares y civiles. Muchos en las comunidades creen que nada va a cambiar, pero Romero alberga esperanzas de que así se detenga la violencia, pues cree que en la junta hay personas cabales. Se enfrenta por ello a no pocas comunidades. A pesar de todo, el ejército sigue matando y saqueando, vaciando las casas de los pobres de lo poco que poseían. Monseñor sigue pidiendo tiempo, pero las muertes demuestran que no lo hay; nada puede detener la deriva hacia un enfrentamiento civil, a pesar de los denodados esfuerzos de Romero. La junta es una farsa: no cuenta con las organizaciones populares, a las que persigue sin misericordia ni tregua, y mantiene a los mismos militares represores.
Más de 70 muertos
El 29 de octubre, una manifestación es masacrada, hay más de 70 muertos; la multitud recoge a algunos y los lleva a la carrera a la iglesia de El Rosario. El ejército rodea el templo y amaga con un desalojo a sangre y fuego. Monseñor acude a mediar, los militares le insultan y encañonan con sus armas. Logra acceder al interior, temblando de miedo, y comienza a rezar el rosario, entre el hedor de los cadáveres. Más tarde, logra que los refugiados liberen a un rehén y el ejército se repliega. Se entierra a los muertos en la misma iglesia. Demasiada represión, demasiada sangre; comienza ya a reprochárselo a la junta en sus homilías. Decide su actuación en base a lo que ve que hace sufrir o beneficia al pueblo salvadoreño. Esa será la dimensión política de su fe, que encuentra reflejada en el Magníficat.
Se reúne con representantes de la guerrilla, escucha sus posiciones, sus planteamientos. Le transmiten lo inevitable de una guerra más abierta: si esa hora llega –les dice–, él no empuñará un fusil, pero se mantendrá al lado del pueblo, curando a heridos, atendiendo a moribundos, recogiendo cadáveres. Se reúne también con representantes del Gobierno, con algunos militares que no han participado en la represión.
Su distanciamiento de la junta es ya irreversible; la reforma agraria nace muerta y las matanzas en el campo aumentan de día en día: los campesinos asesinados son centenares y miles. Los pocos elementos cabales de la junta le piden a Romero que medie ante los militares. El diálogo acaba en rápido fracaso y los civiles abandonan la junta, salvo los miembros de la democracia cristiana, que se quedan. No se ve una salida para la situación del país. Así comienza el año 1980. Monseñor, en su homilía del 17 de febrero, acusa a estos políticos de estar encubriendo el carácter represivo del Gobierno, sobre todo a nivel internacional. Todo el mundo acude a Romero: hasta los soldados le escriben pidiendo que medie ante sus mandos para suavizar sus castigos. Comentará su carta en una de sus homilías de enero y el pueblo aplaudirá al escucharle.
Un nuevo baño de sangre
Una gigantesca manifestación en la capital es atacada desde aviones, en las calles quedan decenas de muertos, cientos de personas se refugian en iglesias, en la universidad nacional, que queda cercada. Hay un nuevo baño de sangre. Unos pocos días después, viaja a Bélgica, a recibir el doctorado honoris causa por la universidad católica de Lovaina. Allí pronuncia su discurso de aceptación, su pieza más lograda, lleno de espiritualidad profunda, de oración, de veracidad. Pero en El Salvador no hay marcha atrás: todas las mañanas aparecen cadáveres en las calles, arrojados a las zanjas, en los caminos. Nadie los recoge por miedo a ser el siguiente. Hay tantos muertos que no se pueden celebrar misas por todos.
A su regreso, monseñor reanuda sus actividades pastorales, que nunca interrumpió. Visita cantones, dice misa, almuerza con los campesinos, recibe sus regalos. Durante un rato, es Domingo de Ramos para él, antes de volver a la pasión diaria, de otros y la suya propia. Escribe una carta al presidente Carter donde le pide que no ayude a un Gobierno que masacra a su población. La lee un domingo en catedral, que prorrumpe en un gran aplauso. Su carta causa un gran revuelo en Roma, puesto que el Departamento de Estado norteamericano presenta una queja ante el Vaticano. Unos días después, una potente bomba destruye por completo Radio YSAX. El Padre Pick, jesuita norteamericano experto en comunicaciones, acude desde Honduras para intentar que la emisora vuelva a funcionar. Dos domingos después del atentado, la homilía se transmite por teléfono a una radio en Costa Rica, y de allí puede escucharse por onda corta en El Salvador y otros países. Mucha gente lleva grabadoras para escucharla después en las comunidades.
Puede ser que monseñor vaya siendo consciente de que se dirige al martirio. No podemos saberlo con certeza, pues no escribió un diario como tal, pero contamos con sus homilías y conversaciones, así como con algunos fragmentos de lo que se conoce como su “diario espiritual”. De todo ello se desprende que temía una muerte violenta, consecuencia del compromiso con la causa de los pobres a los que defendía. Le habían advertido muchas veces, pero nunca tomó medidas de seguridad ni precauciones especiales; asumió su suerte en fe. Sin embargo, decidió ir en su coche solo, no quería exponer a otra gente con él.
El siguiente en la lista
Fue asesinado Mario Zamora, antiguo miembro civil de la Junta. En la lista de personas a ajusticiar, el siguiente es monseñor. Sigue acudiendo a las comunidades, a pesar del miedo que en ocasiones le atenaza. Es ya consciente de que nada puede detener el enfrentamiento: la hora de la reforma agraria ha pasado, y además se ha diseñado sin contar con los campesinos y sus organizaciones. Es un plan del Gobierno de Estados Unidos de acuerdo a sus intereses; quiere repartir un poco de tierra que, además, está empapada en sangre inocente. No cierra por completo los canales de diálogo, ya que eso no corresponde a la Iglesia, como tampoco le corresponde indicar el momento de una posible insurrección popular, que le parece ya inevitable.
A primeros de marzo, el Gobierno decreta el estado de sitio y la ley marcial en todo el país. Zonas rurales enteras son militarizadas, los campesinos que huyen se refugian por centenares en el arzobispado y otros locales de la iglesia. Buscan escapar de la represión y la muerte, pues no les han dejado nada. Sus hermanos obispos, salvo Arturo Rivera y Damas, lo han abandonado.
El 23 de marzo, quinto Domingo de Cuaresma, se transmite en directo por radio su homilía… Será la última charla dominical de su vida. Unos días antes, en conversación privada, monseñor comparte su miedo a la muerte y su deseo de seguir viviendo una vida de la que está enamorado.
Su última homilía
Su conocida última homilía dominical, con sus famosos párrafos finales, interrumpidos por los aplausos de los asistentes, es también una pieza excelsa. Combina su habitual catequesis y comentarios de las lecturas del día con informes y noticias de las comunidades; luego continúa con la lista diaria de muertos y dónde se han encontrado los cadáveres, con nombres propios si los conoce. Su voz toma fuerza y el profeta, cuya palabra ha sido poseída por Dios, clama por el fin de la represión y pide, ruega y ordena a los miembros del ejército y la policía que desobedezcan a sus mandos y escuchen a la voz de su conciencia antes que a la orden del pecado. Esa llamada directa a la insubordinación será su condena de muerte. Muchos lo pensaron y se lo transmitieron, pero no quiso escucharles. Continuó con sus rutinas, aunque rompió una de ellas: fue a Santa Tecla a confesarse con el padre Azcue, aunque no le tocaba ese día.
El lunes 24 de marzo, tras su confesión y otras ocupaciones, celebra una misa de difuntos en la capilla del hospitalito. Es al atardecer y todo el mundo sabe que estará allí; no en vano se ha publicado una gran esquela en los periódicos anunciándolo. La capilla está casi vacía, tranquila, apenas veinte personas. Monseñor comienza la misa, lee las lecturas mientras anochece en el exterior, pronuncia una breve homilía y comienza la ofrenda. En ese momento, un único disparo de francotirador le alcanza en el corazón y muere en el acto. Fue un proyectil blindado y explosivo de calibre 25.
A las seis y media, la noticia comienza a esparcirse por San Salvador. Al arzobispado llaman de todas partes del mundo para confirmar la noticia. La vida se detiene en el país. En las colonias ricas, se brinda con champán, mientras que los pobres no pueden dejar de llorar: han perdido a un amigo, a un padre. Son huérfanos ya de forma definitiva. En una gran parte de la América Latina y en las comunidades cristianas de todo el planeta también se llora a monseñor Romero, en un río de lágrimas, dolor y de miedo: ¿qué no serán capaces de hacer los asesinos?
Hermanos en el dolor
Explotan bombas por toda la capital. Feligreses, religiosas, se desplazan a la Policlínica, donde se le ha hecho la autopsia. Desfilan ante el cadáver, que después retorna a la capilla del hospitalito, donde se celebra una misa. De allí, al amanecer, a la basílica, donde se celebra una misa tras otra, ante un incesante desfile de gente desesperada. De todos los rincones del país acude gente, tanto pobres como algunos ricos, hermanos en el dolor y las lágrimas.
El cadáver queda expuesto en catedral (desocupada por fin) hasta el 30 de marzo, Domingo de Ramos, fecha señalada para las exequias y entierro. Se cree que la misa, transmitida por Radio YSAX, fue seguida in situ por más de 250.000 personas, esparcidas por los alrededores. Concelebran 30 obispos y 300 sacerdotes. Una vez comenzada la misa, una columna de 500 personas, representando a las organizaciones populares, se une y deposita una corona de flores, entre los aplausos de la multitud.
Hacia el final de la homilía, comienzan a explotar bombas y suenan disparos de francotiradores. La muchedumbre se dispersa despavorida, miles se dirigen hacia la catedral, que siempre había sido su refugio, pero no lo es esta vez: muchos mueren aplastados contra las verjas. En el interior de una catedral atestada, apenas se puede respirar. Se reza y se pugna por sobrevivir, la mayoría teme que ha llegado el final. Al rato, el ataúd con monseñor circula de mano en mano sobre las cabezas, portado hacia su lugar de reposo. Hubo más de cuarenta muertos solo contados en el templo.
Su pueblo lo hizo santo
Más adelante, a su tumba irán a rezar los salvadoreños, a depositar exvotos, tablitas de madera, plaquitas de mármol, papelitos con mensajes, pedacitos de tela. En cierto modo, todo lo que sembró y vivió en vida, vuelve a monseñor Romero. Mucho antes de que lo hiciera la Iglesia institución, la misma que en ocasiones le abandonó y no escuchó su voz, su pueblo lo hizo santo. Al hombre que los trató como a unos hijos, ellos le respondieron como a un padre, con su respeto, fidelidad y cariño.
A esa tumba fue a rezar, sobrecogido por la emoción de encontrarse en un lugar solo visto en la televisión, un médico español, en esos días joven estudiante jesuita, que buscaba un poco a tientas cómo pro-seguir el camino de Jesús. Sería con la medicina, pero el recuerdo de aquellos meses en Centroamérica y la devoción por Romero le acompañarán hasta hoy.
A base de pequeñas piezas, en base al texto de María López Vigil, hemos compuesto un retrato de monseñor Romero: un salvadoreño con sus defectos y virtudes, sacerdote, obispo, profeta, mártir. En cierta forma, hemos recorrido su vía crucis, un camino en esta tierra que concluyó en la capilla del hospitalito de cancerosos donde vivía. Por desgracia, la guerra que tanto intentó evitar, duró varios años más, e incluso tras alcanzarse unos acuerdos de paz, el país quedó lejos de la pacificación que monseñor anhelaba para su pueblo; la violencia política se convirtió en violencia social. Aun hoy vive en medio de graves conflictos y tensiones.
Un camino para cada uno
Ahora nos toca a cada uno, como indicaba al principio de esta entrada, buscar consuelo e inspiración en sus palabras y obras. En último término, pro-seguir el camino de Jesús en nuestras propias circunstancias personales e históricas. Por el momento no tan dramáticas, no tan violentas, y ojalá sigan así. De este modo, nos encontraremos con Jesús resucitado en Galilea, como no me cabe duda que hizo Óscar Arnulfo Romero en El Salvador en sus días.
Recemos los unos por los otros, por este mundo y por este país en un momento de dificultades y tribulaciones.