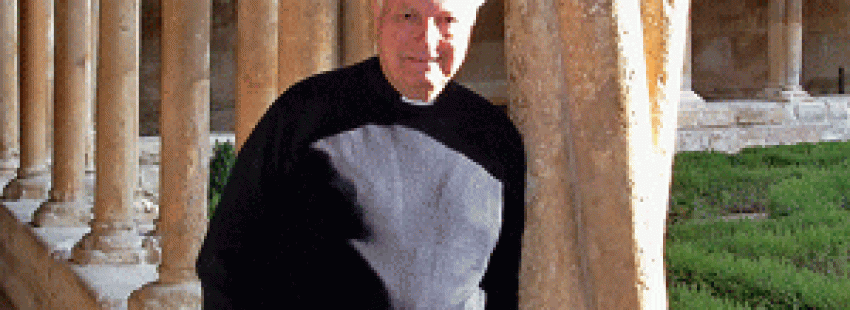Días de silencio, de vida y de oración

ANTONIO GIL MORENO, sacerdote y periodista | La Cuaresma que acabamos de empezar es un tiempo propicio para ahondar en nuestra búsqueda de Dios, y no pocos –creyentes y no creyentes– deciden hacerlo retirándose a un monasterio, donde por unos días participan de la vida de trabajo y oración de los monjes. Estas páginas recogen mi experiencia meses atrás en Santo Domingo de Silos, cuando, compartiendo cantos, rezos y charlas con la comunidad, descubrí que “el silencio monacal no es ausencia de ruidos, sino voluntad de escucha”. Porque solo así, de vuelta a la verdad de la propia vida, uno entiende que el único obstáculo para abrirse a la trascendencia está dentro de cada cual.
En septiembre de 2011, pasé unos días en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en “plan monje”, quiero decir, viviendo el silencio exterior e interior; asistiendo al rezo de las Horas, cantadas en un gregoriano sublime, cautivador, por la comunidad de benedictinos; participando también, junto a un pequeño grupo de sacerdotes salmantinos, que se encontraban allí realizando sus ejercicios espirituales, en las charlas dirigidas por un monje, fray Ramón Álvarez.
Y saboreando lo que significa ese “alejarse” del mundanal ruido, para internarse en el monasterio, en sus galerías pobladas de historia y de ecos de siglos, en sus claustros; sobre todo, el famoso claustro románico donde se encuentra el tan conocido ciprés de Silos, ensalzado poéticamente por Gerardo Diego en un magistral soneto, considerado como uno de los mejores de la literatura española.

Antonio Gil, durante su estancia en Silos
Junto al ciprés quise colocarme unos minutos, sembrados de eternidad, contemplando el claustro, mientras él me miraba con sus ojos tan perfectos, hechos de piedra y de rumores de pisadas ocultas ya para siempre, entre los pliegues inmensos de sus paredes.
Pasé por el claustro, admiré su belleza, contemplé y sentí el silencio que lo rodea y lo abraza entre siglos, sobre todo, a la hora del alba, cuando, desde la hospedería, se cruza para asistir a las Vigilias, cantadas por los monjes en la iglesia. Entre sus detalles, figuran unas letras de piedra en el suelo, ante la escalinata que nos conduce al templo mayor: Haec domus Dei et porta coeli (Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo). No se podría decir mejor.
Adentrarnos en el misterio
Vivir unos días en Silos es una experiencia única, porque es como si detuviéramos nuestra vida y, en vez de que nos “detenga el hospital” (que es, sin duda, la gran barrera que detiene los afanes y prisas del hombre moderno), somos nosotros los que detenemos
y aparcamos esas prisas, abriéndonos a la soledad y al silencio.
Vivir en el monasterio es tomar el pulso al misterio, palpar la trascendencia, extasiarse con las melodías monacales, convertidas en columnas blancas de plegarias que suben a las alturas de ese Dios al que el monje alaba en sus cantos, invoca en sus oraciones y contempla como Padre que le lleva de la mano, con infinita ternura.
El monasterio, por dentro, es un oasis de espiritualidad, ciertamente, pero también un clamor silencioso, rebosante de metáforas y pequeñas lecciones.
Metáfora viva es el claustro románico, un recinto separado del resto por sus cuatro lados y abierto al infinito por arriba. Es símbolo del infinito conocer y querer del hombre. El claustro bien podría ser, en este sentido, un símbolo de la mirada humana, según aquellos versos de Antonio Gamoneda: De vivir poco, / de un hombre contenido, / tenso hacia dentro, solo / como el pájaro libres / quedan puros los ojos.
No es el claustro un lugar para retirarse
huyendo del mundanal ruido, sino, más bien,
un lugar para volver a las preguntas radicales de la existencia,
tan vivas entre los ruidos del humano quehacer.
Necesitamos ojos como los del claustro –ojos como los del poeta–, para volar con la tensa libertad de la pregunta sin respuesta definitiva en este mundo.
Necesitamos ojos para mirar lo que no podemos ver con claridad, lo que nos desconcierta en su misterio. No es el claustro un lugar para retirarse huyendo del mundanal ruido, sino, más bien, un lugar para volver, desde él, al mundanal ruido. Un lugar para volver a las preguntas radicales de la existencia, tan vivas entre los ruidos del humano quehacer.
Porque de lo que no se trata, cuando uno se retira a un monasterio, es de huir del ruido, sino de “aprender a escucharlo”. No es el silencio ausencia de ruidos, sino voluntad de escucha. Y la voluntad de escucha de lo que no merece ser escuchado, de lo que solo parece ruido y vacío, es la posición más personal y vulnerable del que ama.
Pliego íntegro, publicado en el nº 2.790 de Vida Nueva.