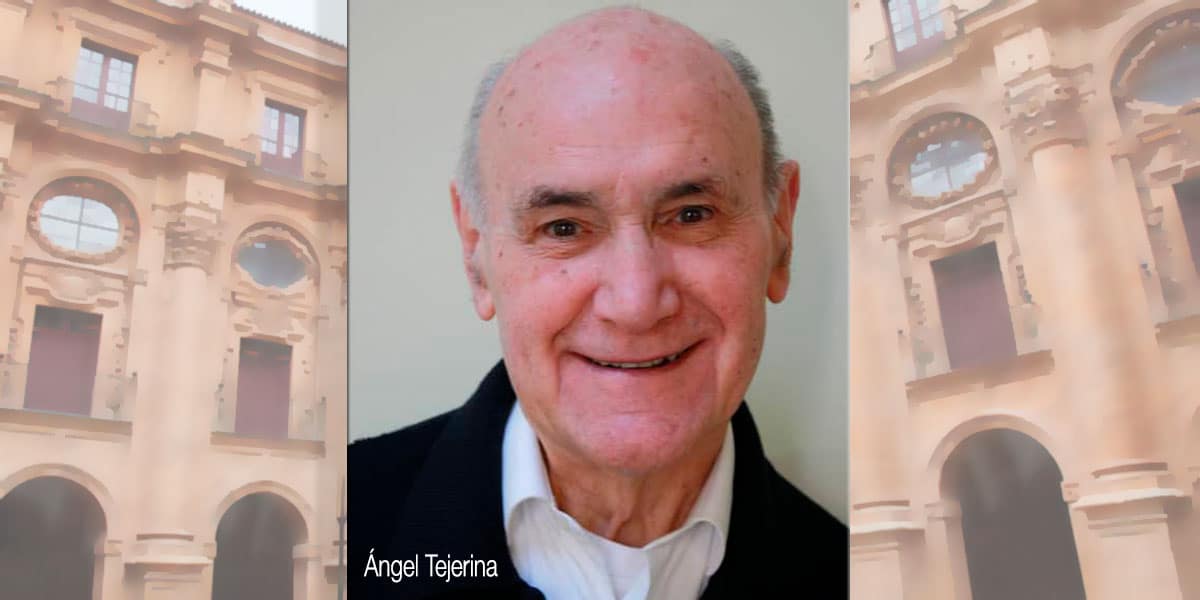Al P. Angel Tejerina SJ, –y a otros amigos– como memoria agradecida
Desde mi blog Desde la valla he aprendido a mirar la vida como quien se asoma a un límite que no separa, sino que revela. La valla no es frontera cerrada, sino umbral desde el que el tiempo se deja atravesar por la memoria y los lugares regresan envueltos en una luz distinta. Escribiendo aquí he comprendido que todo lo verdaderamente amado se contempla siempre a cierta distancia, como si la lejanía lo purificara. Y, sin embargo, esa misma distancia despierta el deseo de volver. Volver no para repetir, sino para reconocer que lo vivido sigue respirando en nosotros, aguardando nuestra mirada agradecida.
- ¿Todavía no sigues a Vida Nueva en INSTAGRAM?
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
“Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado”, escribió Cervantes en ‘El Licenciado Vidriera’. Y yo he comprendido de nuevo estos días que no hablaba sólo de sus piedras doradas ni de la tersura pensativa de su cielo. Hablaba de algo más hondo: de la hospitalidad espiritual que convierte la ciudad en morada del alma. Salamanca no es únicamente un lugar al que se vuelve; es un latido que reclama, una fidelidad que llama por el nombre. Es como un Milagro. De piedra dorada, pero también de ladrillo escondido.
He vuelto para despedir a Ángel Tejerina, jesuita ejemplar, gestor prudente, hombre de gobierno y de escucha. En él la identidad ignaciana no era consigna, sino respiración: examen diario, amor a la Iglesia real, obediencia pensada y libertad interior. Y firmeza. Ha muerto en la residencia de la Compañía en Salamanca, a los 103 años, como una encina que se apaga sin estrépito después de haber dado sombra durante más de un siglo. Y al cruzar de nuevo las calles que tantas veces recorrí, al rozar con la mirada las fachadas que el sol vuelve oro cada tarde, sentí que Cervantes tenía razón: la voluntad se enhechiza, se inclina, se rinde dulcemente al deseo de regresar.
Ángel había nacido en el Alto Esla, en León, donde el río aprende desde niño a ser perseverante. Quizá por eso su vida tuvo siempre esa corriente serena para abrir camino. Brillante en sus estudios –sobresalientes, matrículas de honor–, ordenado sacerdote en Lovaina en 1953, hombre de lenguas y de mundo, supo desde joven que la inteligencia sin moderación es sólo vanidad, y que la autoridad sin respeto degenera en dominio. En él, el saber estaba templado por la escucha.
Fue colaborador estrecho del padre Arrupe, y Provincial de un territorio vasto del Noroeste de España. En los años en que la Iglesia se debatía entre fidelidades y rupturas, entre miedos y esperanzas, Ángel supo ser puente. Moderado, dialogante, respetuoso. Fue considerado incluso como posible sucesor de Arrupe. Pero nunca percibí en él ambición alguna. Su grandeza era otra: la de quien acepta el peso de la responsabilidad como se acepta una cruz necesaria, sin teatralidad.
Quizá la tarea más ardua que afrontó fue coordinar el traslado de la Universidad Pontificia de Comillas a Madrid en 1969. No era sólo mover edificios; era trasladar una tradición, custodiar una memoria, evitar que la herida del cambio se convirtiera en fractura. Supo hacerlo con esa mezcla de firmeza y mansedumbre que sólo poseen los hombres espiritualmente libres.
Pero más allá de los cargos y los títulos, yo vuelvo hoy al hombre que me escuchó en días complejos. Como jesuita, aprendí a su lado que la obediencia no empobrece, sino que ensancha cuando nace de la confianza. Cuando la noche parecía más densa y el horizonte más incierto, su palabra era breve, clara, desprovista de aspereza. Rotunda. No imponía; iluminaba. No juzgaba; acompañaba. Y en ese acompañamiento había algo profundamente evangélico: la certeza de que nadie se salva solo.
La ciudad
Salamanca enhechiza porque guarda lo que amamos. Enhechiza porque no permite que el pasado se diluya en olvido. Enhechiza porque en sus claustros, calles y barrios resuena todavía la oración de quienes la habitaron con fidelidad. Allí, en la residencia SJ, comprendí que la muerte de un hombre justo no es clausura sino siembra. Ciento tres años no son una cifra; son una parábola de perseverancia.
Al salir, la tarde caía lentamente sobre el Tormes. Pensé que Ángel, que tanto gobernó, que tanto decidió, que tanto escuchó, entraba ahora en el silencio definitivo donde sólo habla Dios. Y sentí que mi regreso no era un gesto nostálgico, sino una obediencia interior a esa llamada que Cervantes supo nombrar: la voluntad enhechizada por la apacibilidad de un hogar acogedor.
Reencuentro
Regresar a Salamanca para despedirle ha sido ocasión también para reencontrarme con otros compañeros otoñales tras muchos años de convivencia y de servicio compartido. Y con otros rostros ya menos jóvenes que antaño, tomar unas cervezas, como amigos fieles que guardaban todavía el brillo de antiguas batallas sociales, espirituales, comunitarias, celebrativas, escolares… Nos abrazamos con la emoción contenida de quienes saben que el tiempo es un don frágil. Y la ciudad de piedra dorada, como una madre discreta, nos acogía de nuevo en los lugares comunes.
Y en ese volver hubo también – como digo- ese gozo del reencuentro con aquellos que fueron mis jóvenes parroquianos cuando yo empezaba a gustar mucho más del servicio permanente y alegremente gastado como jesuita primerizo. Ahora llevan ya en el rostro la huella prejubilar del tiempo. Pero ellos me contagiaron entusiasmo cuando dudaba, me sostuvieron cuando erraba, me celebraron cuando acertaba. Juntos aprendimos que la vocación –laical o religiosa– se templa en comunidad y que los errores, solos o compartidos, aunque se recuerden ahora no humillan, sino que educan desde la sonrisa y la benevolencia. Al abrazarlos sentí que la amistad no envejece: madura. Y comprendí que, si Salamanca enhechiza, es porque allí aprendimos a crecer unos con otros, sostenidos por una esperanza que aún nos convoca.
Y así, bajo la luz última de Salamanca, supliqué de nuevo al Señor “caminar sobre sus huellas, beber de su mismo vaso y partir su mismo pan”, para que el cansancio del camino se haga canto y el canto, eternidad.