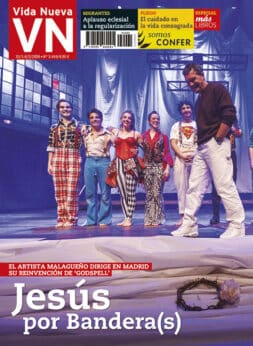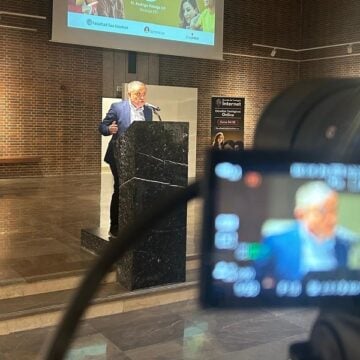Porque hay frases que abren caminos. Una de ellas me alcanzó hace años en labios de una niña que, al despertar, preguntaba: “Señor, ¿qué puedo hacer hoy por Ti?”. Ninguna queja, ninguna exigencia. Solo el deseo de vivir para algo más grande que ella.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Hace poco, esa misma pregunta se convirtió en la puerta de entrada a los ejercicios espirituales en Salamanca: “Pregúntate qué puedes hacer por Él”. No era un consejo piadoso: era una invitación a salir del bucle del yo, a mirar la vida desde un eje distinto. San Ignacio resume la experiencia en tres interrogantes que incomodan y liberan: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo?
Memoria agradecida
La primera me llevó al pasado. Al principio lo miramos con ojos que cuentan fracasos. Pero, al contacto con el Crucificado, esa lectura cambia: lo que parecía pérdida, se descubre como oportunidad, como aprendizaje. Entonces nace una memoria agradecida, que no borra las heridas, pero reconoce los dones que sostuvieron cada paso. Y de ahí surge el compromiso: no dejar que la gratitud sea un sentimiento, sino convertirla en camino.
La segunda pregunta me colocó en el presente: ¿qué hago por Cristo? Y entendí que no se trata de cumplir tareas religiosas, sino de afinar la vida al deseo de Dios que late en mi propio vuelo. Lo que hago por Él no está fuera de mí: pasa por vivir mi ser más verdadero, por desplegar mis talentos en la dirección del amor, por no traicionar aquello que Dios sueña conmigo.
Y todo esto volvió a resonar con el ‘leitmotiv’ que atraviesa mi vida desde hace muchos años: “El conocimiento interno de Cristo para más amarle y seguirle”. Estos días, esta intuición regresó con fuerza, como el ‘cantus firmus’ que sostiene toda melodía, esa voz antigua que nunca se apaga, un canto que permanece firme mientras todo lo demás se mueve.
La tercera pregunta, ¿qué debo hacer por Cristo?, abre el horizonte: no como carga, sino como libertad. ¿Qué puedo elegir para que la vida no se consuma en lo trivial? Ahí se juega todo.
Todo esto sucedía en Salamanca, ciudad que, como escribió Cervantes en ‘El licenciado Vidriera’, “enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado”.
Un encanto que nos cambia
Ese verbo, enhechiza, dice más que “cautivar”: sugiere un encanto que toca lo hondo y nos cambia. Eso me ocurrió allí: jardines y paseos que invitaban al silencio, un aire limpio que despejaba la mente, una casa donde cada detalle hablaba de cuidado. Pero el verdadero hechizo fue interior: la sensación de que la vida, aun con sus grietas, tiene un sentido más hondo del que suelo ver.
El silencio de los ejercicios no es aislamiento: es un espacio donde la voz interior deja de ser un murmullo confuso. En la contemplación para alcanzar amor, que cierra la experiencia, descubrí que amar no es una emoción etérea, sino el modo más realista de vivir: reconocer que todo lo que soy es don y que solo se guarda cuando se entrega.
Y eso cambia las prioridades. La fe deja de ser refugio: se convierte en impulso para salir al encuentro del mundo herido. Porque, al final, la pregunta “¿qué puedo hacer hoy por Ti?” siempre recibe la misma respuesta: “Hazlo por ellos”. Por los pobres, los que no cuentan, los que cargan cruces invisibles. Allí está Dios esperándonos.
No era clausura, sino comienzo
Esta experiencia no era clausura, sino comienzo. Quise dejarlo escrito así, como oración y compromiso: “Que cada mañana me encuentre abierto, que la vida no se me escape en lo trivial, que el silencio aprendido se haga mirada, que mis manos sean casa para otros y que nunca olvide este asombro: Dios, en su Encarnación y su presencia, se acostumbra a mi ser original y único, y a mi balbuceo cuando lo nombro”.