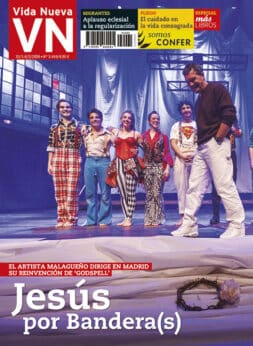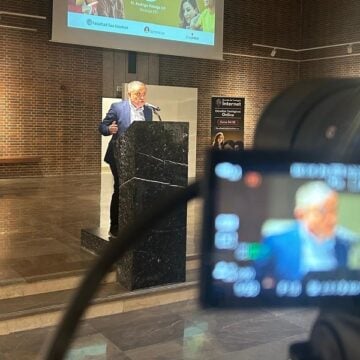Hay sillas que son tronos, aunque estén hechas de hierro oxidado y rueden sobre caminos de polvo. En Camboya, Kike Figaredo ha entregado más de sesenta mil de esas sillas a quienes perdieron las piernas por una mina, por una guerra que no era suya, por un olvido que sigue activo. Y en cada silla —como un evangelio sobre ruedas— ha puesto una porción del Reino, un pedazo de pan multiplicado para los pobres de Dios.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
A veces pienso que la Iglesia se parece a esas sillas de Kike: frágil, remendada, pero capaz de moverse por los senderos donde nadie quiere ir. La Iglesia que crece no es la que multiplica templos, sino la que se deja empujar por el Espíritu hasta los márgenes de la historia. Hoy, en medio de un nuevo conflicto fronterizo con Tailandia, más de 200.000 personas vuelven a huir. El turismo se detiene, pero la fe avanza. “Estamos creciendo como locos”, dice Kike. Y su risa suena a Evangelio. Allá donde la mina estalla, donde los niños aprenden a rezar sin palabras, donde el cuerpo mutilado se convierte en semilla.
Desde la valla del mundo —esa línea que separa el confort del compromiso— miro hacia Battambang y descubro un espejo. Allí, la guerra no ha conseguido borrar la sonrisa de los que reciben una silla; aquí, la indiferencia amenaza con paralizar el alma de los que nunca han necesitado una. Y sin embargo, somos los mismos: los que esperan, los que tropiezan, los que necesitan ser levantados.
El misionero jesuita español habla de un “conflicto olvidado”, de desplazados que vuelven a llenar los campos de refugiados en la frontera de Tailandia. Pero su voz no suena a queja, sino a promesa que se convierte en la certeza del que ha aprendido a encontrar a Cristo entre los escombros. La fe que nace del barro y del abrazo. La fe que no se predica desde un púlpito, sino desde una silla de ruedas.
Ponerse en marcha
Mientras escucho su historia en este DOMUND de esperanza, pienso en nuestras fronteras, en los muros de Europa, en los campos de Lesbos, en los niños de Rafah y en los de Camboya, iguales en su vulnerabilidad. Si el Evangelio tiene dirección, siempre va de dentro hacia fuera: del altar al campo, del templo a la trinchera, del creyente al refugiado. Y allí, en ese desplazamiento, la Iglesia vuelve a ser lo que es: misionera por definición, enviada a los confines, al polvo, a la carne viva del mundo.
Quizá eso es lo que significa el jubileo de la esperanza: volver a poner en marcha la silla del corazón, no quedarnos sentados, rodar hacia el otro con las manos manchadas de misericordia. Que cada cristiano se convierta en una silla de ruedas para quien ya no puede caminar. Que cada comunidad empuje, aunque sea un poco, el peso de otro.
Desde esta valla —la nuestra, la de las fronteras visibles e invisibles— miro a Camboya y doy gracias. Porque mientras haya alguien que reparta sillas, habrá un Reino que se abre camino. Porque mientras haya quien vea a Dios antes de llegar, o mientras haya alguien que crea que Dios ya está allí donde vamos, el Evangelio seguirá andando, cojeando… Y allí donde estalla una mina, el Evangelio se abre camino sobre una silla de ruedas.
En cada rueda que gira sobre el polvo, se escuchará de nuevo la voz del Maestro: “Levántate y anda”.