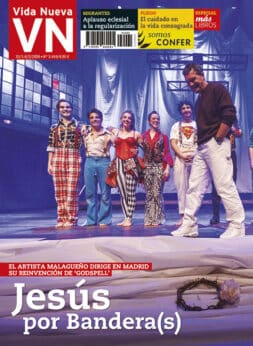Los seres humanos somos animales de costumbres. Las rutinas y los hábitos nos estructuran por dentro y se nos convierten en compañeros de camino. Por eso, cuando perdemos algo con lo que nos hemos familiarizado o que nos acompaña durante cierto tiempo, no nos resulta sencillo… por más que no implique ningún drama. Durante mi reciente estancia en México murió del todo mi ordenador.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
No perdí ni un ápice de información y, además, no es que me pillara totalmente de sorpresa, pues mi portátil no era especialmente bueno y me venía acompañando durante tantos años que había superado cualquier obsolescencia programada y cumplido con creces su vida útil. Con todo, siempre se hace difícil dejar a un lado lo conocido y lanzarse a hacerse con el funcionamiento de otro aparato.
Estaba yo en medio de este minúsculo reajuste personal, cuando alguien me propuso que escribiera algo sobre nuestras dificultades para despedirnos de las realidades importantes. Imaginad lo ridícula que se sintió una servidora ante la inquietud de una persona por aprender a acoger el límite y a despedirse de la salud, de las personas queridas o de las propias capacidades la que me sacó de la absurda incomodidad de reaprender cuatro destrezas técnicas.

Y es que, por más que sepamos en teoría que la ancianidad es imparable y que con ella llega el tiempo de despedirnos de fuerzas, de habilidades… y hasta de los propios dientes, nadie está exento de tener que hacer su propio camino en esto de aprender a despedir con agradecimiento aquello que fue y a abrazar en confianza las circunstancias que nos vienen.
La presencia de Dios
Es fácil que recordemos esa frase que, al comienzo del libro de Job, se pone en boca de su protagonista. Ante la pérdida de bienes y de personas queridas, él dice eso de “el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor” (Job 1,21). De lo que quizá no siempre caigamos en la cuenta es que, para que esas palabras iniciales adquieran verdadero sentido en Job, él va a tener que recorrer un proceso complejo y doloroso, lleno de quejas e intentos de explicación, que se prolonga a lo largo de más de cuarenta capítulos y que culmina con esa misteriosa confesión de que antes conocía a Dios solo de oídas y ahora le han visto sus ojos (Job 42,5).
Todo en la vida es regalo y no nos pertenece, pero saberlo no nos ahorra ni la dificultad de soltarlo ni el miedo que nos produce lo incierto. Poder llegar a experimentar de una manera distinta la presencia de Dios en cuanto nos sucede no se contradice con la queja y el lamento por la ausencia de aquello que fue y que nos va dejando. Aunque no sea tan aplicable a un ordenador como a cualquiera de todas esas “pequeñas grandes” cosas de nuestra existencia, quizá Job nos ofrezca una clave a la hora de aprender a decirles adiós.