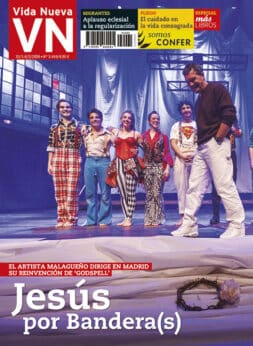“Madre Tierra. Es hermoso que esta expresión sea patrimonio común de tantos pueblos. Empezando por los irlandeses, de quienes desciende mi familia. Los seres humanos somos ‘Adam’ hijos de la tierra de la que estamos hechos. Después de habernos engendrado, nos alimenta y nos acoge de nuevo cuando morimos. En la Tierra está el aliento del Dios Creador. Gracias a este vínculo especial, tenemos dentro las llaves para entrar en contacto con nuestra madre. Pero es como si la cultura occidental las hubiera perdido, por eso es indiferente a su sufrimiento”. Décadas de convivencia con las comunidades aborígenes han ayudado a Adele Howard a reabrir esas puertas. Religiosa del Instituto de las Hermanas de la Misericordia y teóloga, fue una de las primeras en Australia en trabajar con los pueblos nativos, aún dolientes por las heridas de la colonización que intentó borrar su cultura e identidad. Una injusticia en la que participaron también las Iglesias cristianas –un pecado por el que Juan Pablo II y Francisco han pedido perdón–.
- ¿Todavía no sigues a Vida Nueva en INSTAGRAM?
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Del encuentro con los aborígenes, Howard ha madurado una reflexión teológica profunda e innovadora. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral la llamó a participar en la investigación “Hacer teología desde las periferias existenciales”, dirigida por Sergio Massironi, coordinando el grupo de Oceanía.
PREGUNTA.– ¿Qué la llevó a recoger el grito de dolor de la Tierra?
RESPUESTA.– En inglés, mi lengua, existen dos palabras para definir la tierra. La primera es ‘land’, y se emplea para describir sus características físicas o socio-políticas. La otra es ‘earth’, la que se repite a menudo en la versión original de mi libro. Se refiere a la Tierra como sinónimo de Creación, al conjunto de los seres vivos que la habitan, la modelan con sus historias y a su vez son modelados por ella. Mi investigación teológica parte de una experiencia concreta: la sensación de alimento, de energía, de fuerza que siempre experimento al mirar el océano, al escalar un sendero de montaña, al contemplar el cielo. No es solo bienestar. No se trata de recibir sensaciones positivas de forma pasiva.
P.– ¿Qué quiere decir?
R.– Hablo de un sostén íntimo, un impulso hacia la acción. Algo parecido a lo que siento en la oración profunda. Esta constatación se convirtió en una pregunta insistente y en el motor de mi investigación teológica. En general los aborígenes no comprenden esta pregunta porque ellos son educados desde siempre a percibir lo sagrado de la Tierra. Sienten lo mismo que yo, pero lo sitúan en un horizonte cultural en el que la interconexión entre los seres vivos es esencial. Para mí fue necesario un viaje espiritual de cuarenta años. No digo que haya encontrado las respuestas, pero ese camino me ayudó a entrar en el misterio del Espíritu que anima la Creación, del Padre Creador y del Hijo, su revelación. A través de la naturaleza, Dios nos llena de su energía vital.
Lenguajes distintos
P.– En los últimos cuarenta años ha viajado por las regiones más remotas de Australia y del resto de Oceanía para encontrarse con los aborígenes. ¿Qué ha aprendido de ellos?
R.– Que mi racionalidad occidental y mis fundamentos filosóficos son limitados. Que mis conocimientos son apenas una rendija diminuta desde la cual mirar la totalidad de la Creación. Conocer la sabiduría indígena me ayudó a ampliar esa visión. En una de las primeras ocasiones, me encontraba en una aldea aborigen de Queensland. Ante mi pregunta sobre qué significaba para él la sacralidad de la Tierra, un anciano me llevó ante un estanque y me dijo: “Él está aquí.” Le pregunté a quién se refería. “La serpiente del arcoíris”, respondió. “¿Y cómo lo sabes?”, añadí. Me miró fijamente, y comprendí que hablábamos dos lenguajes distintos. No encontraba las palabras para comunicarme con él. Me di cuenta de que, a pesar de mis estudios filosóficos y teológicos, debía tener la humildad de volver a aprender el alfabeto.
P.– ¿Y entonces?
R.– La escucha fue fundamental. Pasé innumerables noches sentada sobre la arena del desierto escuchando sus historias. Ellos conocen la “biografía” de cada árbol, de cada montaña, de cada piedra, y las sienten indisolublemente unidas a las suyas. Así como yo leo libros, los nativos leen constantemente la tierra, el cielo, los ríos, cada rincón de la naturaleza. Poco a poco me enseñaron a hacerlo y así comencé a percibir los susurros de la Creación, sus lágrimas, que son las mismas que las de los pobres. Los aborígenes entran en comunicación con ella a través de los sueños. Yo recurrí a mi formación teológica y espiritual, y la puse en relación con mis nuevos conocimientos. Eso me permitió comprender con mayor profundidad cómo el Creador –el Padre bueno que nos revela Jesús– quiso conectarnos con la casa común desde el mismo Big Bang. Su Espíritu, que la anima, nos lo recuerda. Los encuentros con los pueblos nativos me han hecho crecer en una comprensión auténtica –no solo racional– de la Revelación.
P.– ¿Cómo están relacionados el grito de la Tierra y el grito de los pobres?
R.– Quienes tienen menos recursos son los más indefensos frente al calentamiento global y a las catástrofes medioambientales que este provoca. Estuve en Tuvalu, en el marco del proyecto sobre la “Teología de las periferias” de la Santa Sede, y quedé profundamente impresionada por la angustia con la que las familias viven el aumento del nivel del océano. La sal envenena sus campos y ya no logran obtener cosechas suficientes para alimentar a sus hijos. Se trata de una amenaza existencial. ¿Cómo podría, como cristiana, permanecer indiferente ante todo esto?
Una contradicción
P.– Muchos creyentes no consideran la protección del medio ambiente una cuestión de fe.
R.– De ahí la necesidad de profundizar teológicamente en un tema tan crucial para nuestro tiempo. Es una contradicción declararse católico, ir a misa los domingos y no sentirse en el deber de hacer algo por la Casa común. ¿Cómo se puede creer en un Dios Creador y no sentir la responsabilidad de proteger lo que Él nos ha confiado?
Como a Caín, el Padre nos pregunta: “¿Dónde están tus hermanos?”, es decir, la Creación entera, los seres humanos y la naturaleza. Laudato si’ fue una piedra angular en este proceso de toma de conciencia y los discursos del papa León XIV nos animan a continuar. Debemos avanzar desde la escucha humilde de quienes viven en carne propia los efectos de la crisis. Es un ejercicio al que nosotros, los occidentales –incluidas las Iglesias–, no estamos muy acostumbrados. Pero nos hace bien. El Sínodo lo confirma.
P.– ¿Cómo ayudar a los creyentes –y a todas las personas– a cambiar su paradigma hacia la naturaleza y a actuar para frenar la crisis?
R.– No podemos dejar solos a los científicos. Tenemos una necesidad urgente de escritores, cineastas, periodistas, poetas, artistas, influencers, podcasters y músicos que hagan oír los gritos de la Tierra y de sus criaturas a quienes no saben o no quieren escuchar. Y también de sacerdotes, religiosos y religiosas, teólogos, obispos, catequistas. Las Iglesias deben poner todo su empeño en hacer comprender que estamos destruyendo el don de Dios. Solo así lograremos salvarnos. Hasta ahora hemos sido nosotros, los seres humanos, quienes hemos causado el problema. Creo que podemos ser también parte de la solución.
P.– Los poderosos parecen poco receptivos, a pesar de la amenaza cada vez más evidente.
R.– Debemos comprometernos aún más.
Resurrección
P.– ¿De dónde saca fuerzas para continuar?
R.– De Jesús Resucitado. La Resurrección es una energía que se autoregenera. Nos da fuerza para seguir lanzando el grito de la tierra y de los pobres. Y puede abrir los oídos para que muchos presten atención.
P.– ¿Cómo está viviendo su instituto de forma concreta la conversión ecológica?
R.– Hemos intentado llevar la ‘Laudato si’’ a la vida cotidiana, tanto en la gestión de nuestras actividades como en la formación continua de las religiosas y de todo el personal, con una atención especial hacia los estudiantes y las maestras de nuestras escuelas. También realizamos acciones concretas: con las hermanas vamos regularmente a recoger basura a la playa, organizamos caminatas en la naturaleza y plantamos árboles. Mi congregación se ha fijado el objetivo de plantar mil –el número más alto entre las religiosas australianas–. Son gestos importantes. Pero no son suficientes si no intentamos contagiar a más y más personas para que se unan en la defensa del planeta. Por eso, la educación en la ecología integral, a todos los niveles, es la parte central de nuestro compromiso.
Humildad
P.– ¿Por dónde empezar a cambiar?
R.– Por nosotros mismos. Una palabra clave es “humildad”. Es la arrogancia la que nos impulsa a considerar la naturaleza como una posesión, como algo bajo nuestro control que podemos usar a nuestro antojo sin consecuencias. Empezar a considerar la casa común como un don es el primer paso hacia un cambio auténtico. Cuando recibimos un regalo de alguien, no hay ofensa mayor que romperlo, estropearlo o tirarlo. ¿Cómo podemos hacer eso con un regalo de Dios? Los pueblos nativos son grandes maestros de gratuidad hacia la Tierra.
Saben que no les pertenece, que son sus guardianes. Por desgracia, los occidentales seguimos impregnados de prejuicios coloniales. Como australiana, conozco bien los horrores a los que nos ha llevado ese sentimiento de superioridad. Los aborígenes eran masacrados a pocos cientos de kilómetros de donde nací y ahora estamos empezando a afrontar esta historia dolorosa. Y no es solo mi país. Todo el Norte del planeta tiene dificultades para aceptar que tiene mucho que aprender de aquellos a los que absurdamente consideró inferiores.
*Entrevista original publicada en el número de noviembre de 2025 de Donne Chiesa Mondo.