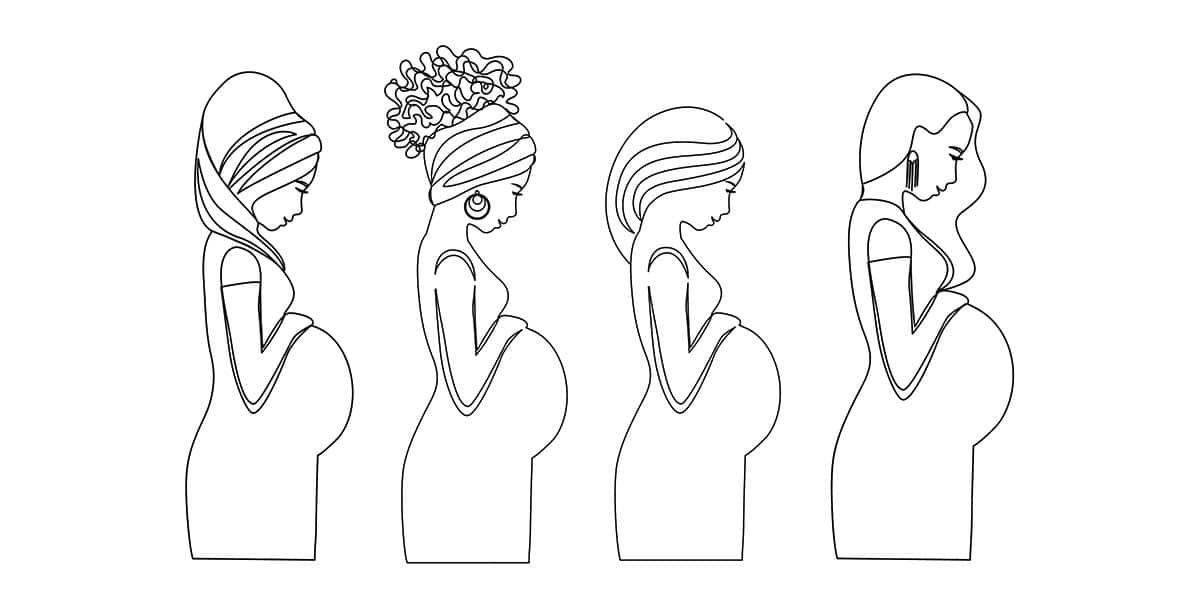En el proceso de ser madre por primera vez, la ambivalencia es la compañera de viaje más presente y a veces la más engorrosa y menos legitimada culturalmente. Creo que es compañera para muchas madres, pero para mí –atrapada en el perfeccionismo católico– encontrármela y reconocerla fue un verdadero ‘shock’, al igual que el doloroso proceso de aceptar que nunca me había abandonado en los últimos 15 años. No podría decirlo de otra manera.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Descargar suplemento Donne Chiesa Mondo completo (PDF)
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Convencida de que el deseo de ser madre bastaría para controlar mi transición de mujer a mujer-madre, y que sería fácil y “perfecta”, me sentí destrozada al experimentar sentimientos opuestos, pero igualmente auténticos –sobre todo, rechazo– tanto hacia mí misma como hacia la niña que crecía en mi interior. Parafraseando al Papa Francisco en la ‘Evangelii gaudium’ donde aseguraba que “la realidad es más importante que las ideas”, para mí, al contrario, ¡la idea fue muy superior a la realidad! Y así me lo habían enseñado en cuanto a la maternidad, de mil maneras, a través de símbolos, prácticas, actitudes, socialización y educación. O que la idea de que ser madre realizaba la propia condición de mujer. Solo una madre es “una verdadera mujer”, una mujer que no es madre no es suficientemente “mujer”.
La maternidad termina siendo un destino, un camino necesario, la realización del don perfecto que debe ser acogido con gran gratitud y alegría, porque es exclusivo y debe vivirse de una manera que obedezca los estándares definidos por quienes no lo poseen, es decir, los hombres… ¿qué poder es el que puede construir un ser vivo dentro del propio cuerpo? Se asume que las mujeres nunca renunciarían a ser madres; tanto es así que los impedimentos biológicos reales (también los masculinos) se viven mal. Y, por eso, no nos quejamos ni escandalizamos si las mujeres recurren a la FIV para ser madres biológicas cuando existe un clima cultural, social y religioso que dicta que todo lo demás no tiene el mismo valor. En la práctica, generamos insatisfacción y condenamos cómo esta consigue resolverse. Pensándolo fríamente, es una auténtica locura.
Hay que considerar el nacimiento y el crecimiento del movimiento ‘childfree’, compuesto por mujeres y hombres que deciden conscientemente no ser madres y padres por el resto de sus vidas. A menudo se etiqueta como egocentrismo por ciertas interpretaciones católicas, pero las preguntas más profundas –sobre lo que piensan, sienten y experimentan las mujeres que eligen no ser madres– no se plantean, presumiendo que son locuras de una era posmoderna, estiradas como una manta demasiado corta, tanto filosófica como sociológicamente, por interpretaciones irresponsables y críticas en las redes sociales, sin imaginar que tal vez podría haber más.
Deseada
En este punto, cierta forma de entender la fe sigue repartiendo destinos entre las personas sin llegar a conocerlas, como lo exige sin embargo el encuentro con el Evangelio. La maternidad debe ser deseada, y cuando sucede en sus cuerpos, las madres deben sentirse felices, agradecidas, pues han recibido el don de los dones… cualquier acontecimiento es soportable, cualquier incomodidad, cualquier miedo; estas y otras dolencias mucho más graves deben soportarse en nombre de ese don recibido, con el riesgo de allanar el camino a verdaderos delirios maternales de omnipotencia, extremadamente peligrosos para las mujeres y sus hijos e hijas.
Pero ¿desde cuándo una emoción como la alegría se puede reducir a un deber? ¿Y si, incluso en el caso de una mujer profundamente religiosa, no fuera así? ¿No había ninguna felicidad desbordante, ninguna tranquilidad, ninguna fuerza interior sobrehumana que le dijera que es algo maravilloso, que es el don de los dones, que debía estar agradecida por ella y por todas las mujeres que no pudieron hacerlo, aunque lo deseaban?
Yo, embarazada, estaba allí, atrapada entre la abrumadora culpa de no ser tan feliz como debería haber sido y como todos esperaban, y, por otro lado, el intento de expresar una alegría real pero muy tímida, nada exuberante, nada valiente, quizá solo visceral, que no podía expresar ni experimentar, caminando desequilibrada sobre la cuerda floja, oscilando entre sentimientos ambivalentes que me hacían sentir como una extraña en mi propia casa.
A los miembros de mi parroquia, a mi grupo de oración y a la comunidad eclesial en general, no les mostré suficiente gratitud ni suficiente felicidad por este regalo inesperado (¿inesperado?) y quizá me percibieron, o quizá me percibí a mí misma, como una mujer “extraña”, no del todo apta para recibirlo porque parecía como si no lo deseara, como si no fuera consciente de la inmensidad que había recibido. Esa comunidad no hizo nada para ayudarme a saber que estaba viva, confusa y atormentada, como cuando dicen “el tiempo es cambiante” y pasas del sol a las nubes varias veces en el mismo día; aunque eso podría ser la primavera.
Algunas mujeres que habían sido madres tenían una mirada casi inquisitiva: después de todo, yo tenía cuarenta años, debería haber saltado de alegría, esperanza y gratitud. Las cosas podrían haberme ido mal. Si se quisiera sacar una conclusión de esta experiencia, creo que podría cuantificarse en el alcance de la violencia implícita que sufren las mujeres cuando reciben sugerencias, consejos, instrucciones, advertencias y amenazas de embarazos difíciles, de hijos enfermos, de constantes alusiones a “dar gracias a Dios” porque tantas lo han intentado, pero… ¡y piensa en tu edad!
Contrariamente al mito de que las madres se convierten en madres cuando una prueba de embarazo da positivo y los padres se convierten en padres cuando ven a sus recién nacidos con sus propios ojos, no tenía un sentido instintivo de la maternidad, ni siquiera cuando sentí un escalofrío en mi interior ante la presencia de Caterina mientras crecía. No era una leona en la sabana, ni una osa con sus cachorros, ni siquiera una gallina incubando. No me sentía orgullosa, ni protectora, ni devota. Simplemente me sentía como un recipiente.
En 2022, cuando Caterina tenía casi 12 años, leí un libro decididamente perturbador, pero crucial para mi “no soy tan feliz ni tan agradecida como debería”. Decía: “Puede pasar y no eres menos mujer ni menos digna que las mujeres para quienes el conflicto interno de una profunda ambivalencia es menos punzante”. Escrito por Orna Donath, socióloga israelí, el libro se titula “Arrepentirse de ser madres. Historias de mujeres que querrían volver atrás. Sociología de un tabú” (Bollati Boringhieri). Es un estudio de campo cualitativo, con entrevistas e historias de vida, de mujeres israelíes de todas las edades (desde madres primerizas hasta abuelas). Comparten un arrepentimiento por su maternidad, un sentimiento que las lleva a afirmar con firmeza que, si pudieran volver atrás, nunca habrían tenido los hijos e hijas que ahora crían.
Cabe señalar que la sociedad israelí es conservadora y que el promedio de hijos por mujer es ligeramente superior a tres, por lo que la maternidad está socialmente muy bien estructurada y reconocida. El texto dice: “El arrepentimiento solo es concebible a la luz de un resultado final (la ausencia de hijos o la existencia de un hijo problemático), pero no como una experiencia emocional de una madre que tiene derecho a experimentar emociones de forma autónoma. Por un lado, no se considera que el arrepentimiento exista ni se conciba, ya que es el resultado de una experiencia individual de maternidad en sí misma; por otro lado, si no se niega rotundamente, esta forma de arrepentimiento se considera ilegítima y deplorable; de hecho, se mira con incredulidad”.
Al leer sobre todo este dolor, me pregunté: ¿Tienen todas las mujeres que viven una experiencia difícil y atormentada de embarazo y maternidad, y aquellas que nunca quisieron ser madres, derecho a hablar y ser reconocidas ante Dios? ¿Merecen ser cuidadas, recuperadas, sanadas, o puede la complejidad que conllevan incluirse entre las posibles experiencias de ser madres? ¿Es posible escuchar relatos tan ambivalentes, por no decir perturbadores, de la comunidad eclesial sin señalar, excluir ni juzgar? ¿Puede una mujer que vive su embarazo de una manera que no se espera ni se considera correcta, ser una madre amorosa con su hijo o hija?
La carga del cuerpo
Y aquí llego a una última pregunta: la carga del cuerpo y el parto. Creo poder afirmar con seguridad que, si hay un error que el catolicismo ha cometido y sigue cometiendo en su interpretación de la maternidad, es separarla de la fisiología del cuerpo femenino. La maternidad no baja del cielo. La maternidad entra en el ciclo hormonal de la mujer, lo interrumpe, reemplaza las hormonas comunes con las hormonas del embarazo, no sin consecuencias, y cambia las características físicas de su cuerpo, internas y externas, y los rasgos de su rostro.
No siempre es solo la barriga la que crece o las náuseas que aparecen hasta el tercer mes; a menudo ocurren otras cosas como problemas circulatorios, diabetes gestacional, gastritis, aumento excesivo de peso, lumbago, náuseas, anemia severa, salivación excesiva, etc. Y también sucede que algunos de estos cambios no se resuelven con el parto, sino que permanecen. Al igual que todas las contribuciones de las células madre que el feto hace al cuerpo de la madre, sanándolo y regenerándolo, permanecen. Es un intercambio, pero no igualitario: el cuerpo de la mujer se convierte en cuna, alimento y soporte del nuevo ser humano.
El parto es igual. La maternidad biológica comienza con un profundo evento de separación, ruptura, fatiga, sangre, orina y heces. Y el miedo a la muerte. Todas las madres que han dado a luz pasan por esto: todas. Incluso aquellas que, como yo, se sometieron a una cesárea de emergencia; de lo contrario, la hija habría muerto, y la madre también. Estas narrativas deben integrarse en la comunidad eclesial, el simbolismo del parto, la comprensión de las mujeres desde dentro –quiénes son– y desde fuera –por cómo son vistas–.
El parto no es ese momento de tanto dolor y esfuerzo, por la posterior felicidad por el fruto de ese dolor y esfuerzo. Esto es un cuento de hadas. Las mujeres lloran de miedo al dar a luz, tiemblan tanto que ni siquiera pueden firmar el consentimiento informado para una cesárea, gritan de dolor al límite de lo soportable. Antes morían y hoy sigue ocurriendo. Claro que sostienen a su bebé en brazos y lloran de felicidad; pero la realidad de la vida dicta que esta felicidad pronto pasa y oscila entre dos polos, como toda realidad viva. Hijos e hijas deben ser criados y cuidados, y hay luchas y fatigas muy diferentes, dolores y alegrías que afrontar, empezando por las noches de insomnio.
El horror del parto
Usar el parto como símbolo de un antes y un después, de un momento difícil y maravilloso, es pueril y falso. Este aspecto debería integrarse en la narrativa católica de la maternidad y su simbolismo asociado. El dicho de que “todo se soporta por los hijos” es pura fantasía: si uno no está entrenado y practicado para lidiar, conocer, sentir y tolerar incluso emociones y pensamientos muy desagradables y peligrosos, no puede tolerar nada en absoluto y puede hacerse daño a sí mismo y a los hijos.
La idealización de la maternidad biológica agota a las mujeres y madres reales, relegándolas a un lugar mágico y bucólico donde tener hijos e hijas es maravilloso. Este lugar no existe en la realidad. Es un lugar donde se encuentran prácticamente solas, inmersas en una narrativa omnipotente y falsa, donde no pueden encontrar una validación auténtica para su experiencia, socavando así la compañía de Dios con ellas. Esto contradice los relatos evangélicos, las experiencias concretas de fe y la necesidad esencial de una ayuda acogedora y misericordiosa. La maternidad tiene una verdad práctica ineludible, que precede a cualquier especulación intelectual sobre ella. Y, por ello, lanzo una petición: permitamos que las mujeres y las madres sean quienes son y no se desplacen al reino de la omnipotencia. Allí solo pueden enfermarse y enfermar a los demás.
*Artículo original publicado en el número de enero de 2026 de Donne Chiesa Mondo. Traducción de Vida Nueva