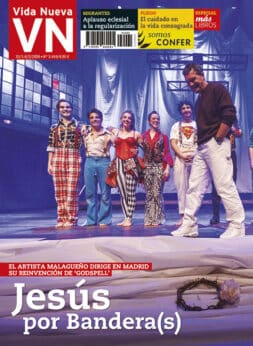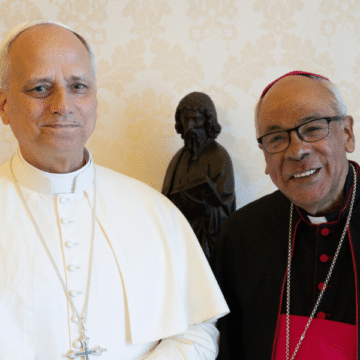Chile sabe de cicatrices. Los incendios que consumen barrios enteros y las inundaciones que arrastran historias de vida nos han puesto, una vez más, frente al espejo de nuestra propia fragilidad. Ante la pérdida de vidas y el esfuerzo de años reducido a barro o ceniza, surge la pregunta inevitable: ¿dónde está la esperanza?
- ¿Todavía no sigues a Vida Nueva en INSTAGRAM?
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
La respuesta no es una explicación lógica, sino una paradoja que late en el corazón del Evangelio del domingo recién pasado: “Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados”. A simple vista, estas palabras del Sermón de la Montaña parecen una contradicción, pero encierran lo que podríamos llamar el “regalo misterioso” de la tragedia.
El quiebre del individualismo
Vivimos en una sociedad de vínculos “higiénicos”. Nos hemos acostumbrado a relaciones funcionales e interesadas, donde cada interacción parece mediada por el beneficio personal. Sin embargo, la catástrofe rompe esa lógica. Ante la vulnerabilidad extrema, la autosuficiencia se desmorona y aparece la conciencia de que necesitamos del cuidado del otro.
Este es el primer asomo del regalo: la conexión con nuestra condición humana más pura. Al reconocernos vulnerables, nos abrimos a la gratuidad. Al recibir consuelo, experimentamos que no somos una cifra, sino seres dignos de ser amados por el solo hecho de existir. Al consolar, descubrimos que nuestra acción importa y que el dolor del prójimo es también el nuestro.
El vínculo que salva
En ese intercambio de ayuda (donde no hay intereses adicionales más que el bienestar del otro) nace la gratitud, un sentimiento tan potente que es capaz de iluminar incluso los escombros. Se fortalece un vínculo que nos dice: “No estás solo”. Esta es la esencia del misterio cristiano. Jesús no fue ajeno al sufrimiento extremo; lo vivió hasta la muerte. Pero, en esa entrega, nos reveló el modelo de amor de la Santísima Trinidad: un vínculo de comunión absoluta. Su sacrificio no eliminó el dolor del mundo, pero lo transformó en un lugar de encuentro. Él nos enseñó que se puede salir adelante si contamos con vínculos amorosos que reflejen ese amor divino.
El sufrimiento no es deseable, y la pérdida duele profundamente. No se trata de romantizar la tragedia, sino de reconocer que, en medio de la desolación, emerge una oportunidad de oro para volver a lo esencial. Frente a una cultura del descarte y la distancia, las catástrofes en Chile nos han recordado que nuestra vida cobra sentido en la medida en que nos vinculamos con otros. Ese es el consuelo prometido: saber que, aunque el agua caiga torrencialmente o el fuego aceche, el vínculo de la gratuidad es el suelo firme que nadie nos puede quitar.
“Felices los que lloran porque serán consolados”, es la promesa de su amor por cada uno de nosotros