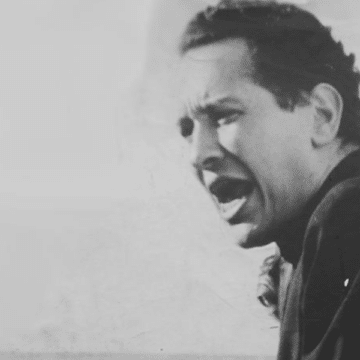Hay cartas que se leen y otras que nos alcanzan por dentro. La carta que el papa León XIV ha dirigido a nosotros, los sacerdotes: “Una fidelidad que genera futuro”, pertenece claramente a este segundo tipo. No la leímos desde fuera, la leímos reconociéndonos porque pone palabras a algo que muchos vivimos, pero no siempre decimos en voz alta: el ministerio también nos duele.
Nos duele sostener comunidades cansadas. Nos duele acompañar sufrimientos que no se resuelven. Nos duele cargar expectativas ajenas, a veces contradictorias. Nos duele la soledad que se cuela incluso cuando estamos rodeados de gente. Y nos duele vivir todo esto en un mundo herido, fragmentado, violento, donde la esperanza parece frágil.
La carta no esquiva esta realidad sino al contrario, parte de ella. Nos recuerda que la fidelidad hoy no se vive en condiciones ideales, sino en medio de tensiones reales: desgaste, desánimo, activismo que vacía, presión por rendir, tentación de endurecer el corazón para poder seguir funcionando.
Y quizá por eso consuela, porque no nos pide heroicidades sino honestidad espiritual. No nos llama a ser sacerdotes impecables, sino presbíteros humanos, capaces de cuidar la interioridad, de reconocer límites, de vivir la fraternidad como necesidad y no como adorno. En un mundo marcado por guerras, divisiones y desconfianza, la comunión entre nosotros no es un lujo pastoral; es una urgencia evangélica.
Frente al eficientismo
Uno de los acentos más finos de la carta es su advertencia contra el eficientismo. Cuando medimos el ministerio solo por lo que hacemos, por lo que producimos, por lo visible, algo se rompe por dentro. Corremos el riesgo de volvernos funcionales, pero vacíos; activos, pero desconectados; presentes, pero agotados. Hacemos mucho… y nos vamos perdiendo.
El Papa nos recuerda que la fidelidad no es inmovilidad, sino camino. No es rigidez, sino conversión cotidiana. No es aguantar por inercia, sino permanecer con sentido, cuidando el corazón para no perder el alma.
Toca también una herida muy concreta: la soledad. No la soledad física, sino la interior. Esa que aparece cuando dejamos de compartir lo que pesa, cuando nos encerramos en la autosuficiencia, cuando aprendemos a cargar solos. Frente a eso, la carta nos propone algo sencillo y exigente: volver a la fraternidad real, concreta, cotidiana, sin idealizaciones ni discursos.
Esta carta llega en un momento oportuno, no para exigir más, sino para recordarnos lo esencial. Que el ministerio no se vive contra nuestra humanidad, sino desde ella, que cuidar la vida espiritual no es un lujo opcional, sino una responsabilidad seria, y que, en tiempos difíciles, la fidelidad no consiste en no cansarse nunca, sino en no caminar solos.
Quizá por eso esta carta no suena a consigna, sino a compañía. No habla desde arriba sino que camina con nosotros.
Y en un mundo que duele demasiado, que alguien nos recuerde que no estamos solos en el ministerio, ni entre nosotros, ni ante Dios, ya es, en sí mismo, una forma muy concreta de esperanza.
Lo que vi esta semana
Un gesto de fraternidad sacerdotal concreto en un amigo sacerdote con el que compartí mis deseos para la pastoral de mi diócesis.
La palabra que me sostiene
“Tenemos este tesoro en vasijas de barro” (2 Cor 4,7).
En voz baja
Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes.