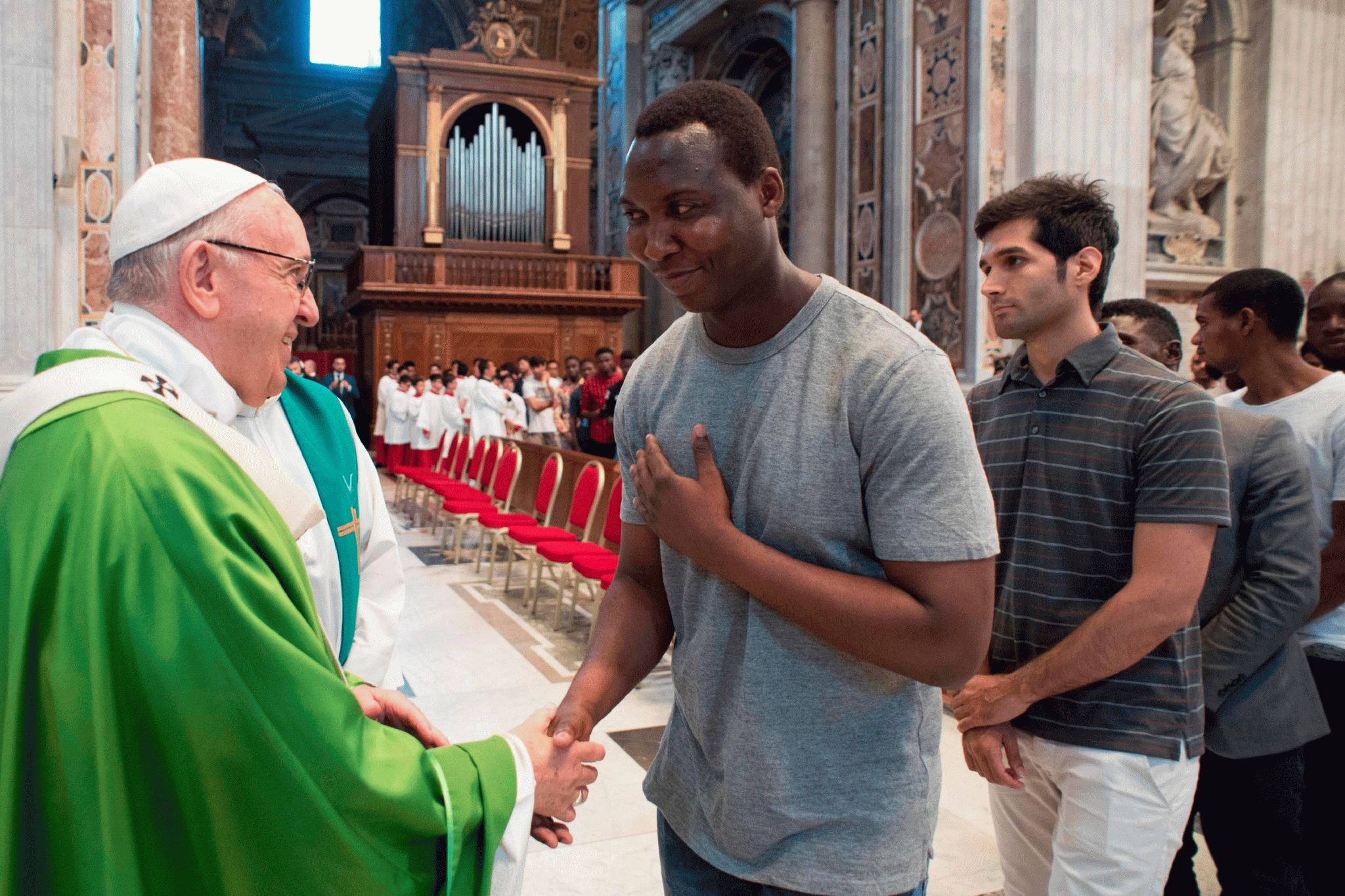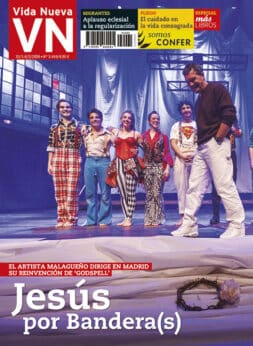Al contemplar la morgue y sus filas inacabables de féretros, me duele mucho el anonimato que inunda la escena. Es lógico, justo y necesario salvar y proteger la intimidad. Pero no deja de dolerme la imagen al pensar en tantas vidas, proyectos, ilusiones personales que quedan a la espera de un abrazo vital. Y rezo por ellos. Como si los conociera de toda la vida. Es como cuando, referido a los migrantes y empobrecidos, se habla de números, de ahogados, de avalanchas, grupos, etc. Cifras indiferenciadas y anónimas. A lo más el calificativo: migrantes. Ya muchas veces vale con eso.
- Consulta la revista gratis durante la cuarentena: haz click aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
- Toda la actualidad de la Iglesia sobre el coronavirus, al detalle
De repente, en el Palacio del hielo (cruel metáfora para la gélida realidad de sufrimiento y el dolor ante los seres queridos que murieron) uno se encuentra –como con los ahogados anónimos de tantos mares y desiertos migratorios– que nuestra Monumental Feria de las Vanidades está construida de bambalinas de cartón piedra, como dice un gran compañero. Y que posteriormente abunda con esta (o parecida) descripción tan lúcida: “Por ahí estará el constructor que se hizo rico y construyó ciudades con el otro albañil humilde al que nadie contrataba. Por algún sitio, el honrado abogado de tarjetas pomposas y el pobretón de pueblo al que nadie defendía. ¿Quién sabe si habrán colocado al próspero empresario cerca de aquel que tuvo que enviar al paro? ¿Por dónde está la actriz famosa o la pobre aquella víctima de trata de la que ni siquiera se guarda la foto de su carnet de identidad mil veces caducado? Nadie se detuvo a colocar a la izquierda a los de izquierdas, ni a la derecha a los de derechas. ¿Qué se hizo de nuestros títulos y logros? Todos enterrados, sin parientes ni amigos. Todos siniestramente rodeados de piadosos astronautas que se protegen, porque somos contagiosos”.
Contemplo la tremenda igualdad de trato a la que están abocados y que no sabe de territorios ni de apellidos, ni de idiomas ni de razas. El tiempo de pandemia está construyendo, casi sin pretenderlo, una cohesión social inesperada donde los aplausos, las ayudas, la solidaridad está rompiendo muchos muros (o al menos tabiques). Ya se habla, por ejemplo, y con razón (que mi humilde posición refuerza), que la regularización de los migrantes llamados irregulares es posible de nuevo y se puede plantear como un buen plan para la etapa de reconstrucción social, política, cultural, religiosa… Nuestros hermanos de Portugal ya lo hacen. Y muchas instituciones, asociaciones sociales, religiosas, etc. en España lo están reclamando. Que es posible crear una protección de derechos mucho mayor en atención a menores migrantes y proteger en serio a los extutelados. O tomarse en serio la educación, formación e integración de las víctimas de trata. Y cerrar los CIES que nada ayudan. Todo eso que ahora está siendo incipientemente real –en esta etapa tan dura– podrá (Dios lo quiera) ser legal. Es momento de reconocer lo que la dureza de la vida en estos momentos está creando enredándonos unos a otros. A todos. En la misma barca. Con Humanidad. Poniendo a la persona en el centro.
Y recuerdo al respecto cuando el 1 de octubre de 2017, el papa Francisco, visitando un polémico centro de refugiados en las afueras de Bolonia, conocido como ‘El Eje’ (‘The Hub’), para sentir a los migrantes lo más cerca de sí mismo, se puso una pulsera de identificación de plástico usada por los solicitantes de asilo. Aquellos que no tienen papeles –casi ni huellas– . El Papa quiso con esa tira de plástico llevar su mensaje y sus personas a su propia casa en Santa Marta. La que llevó el Papa iba asociada a un nombre y con un numero: el 3900003. En su muñeca derecha. Un refugiado africano fue quien le entregó esta pulsera. Era su identificación. Quizás hasta su única propiedad en ese momento.
Muchas veces los migrantes demandan a las autoridades –al Papa también se lo pidieron– que hagan todo lo posible por identificar a los ahogados de los mares de los cinco continentes. En el cementerio de Tarifa, y en otros muchos lugares, los laicos y religiosos que trabajan con migrantes le hacen un entierro digno aunque en el nicho solo se pueda ver la fecha en la que apareció su cuerpo. A veces con oraciones interreligiosas.
Pero ya lo sabemos: aunque en las morgues y en los nichos el anonimato haga perder la necesario personalización de tantos seres queridos, Dios sí sabe su nombre. Lo lleva tatuado en la palma de su mano.
Porque todos ellos son un “tú” para Dios. El que ha dicho ( Ap17 )– que “te daré también una piedrecita blanca, y en ella un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe”. Un tú que se convierte en Nosotros al rezar el Padrenuestro. Todos podemos sentir, tocando nuestro corazón, el nombre –no el número por favor– de nuestros hermanos. Y a los que podamos –como el Papa- darles la casa, la hospitalidad debida.
Ya lo decía, y muy bien, Benjamin Gonzalez Buelta:
Tú
Cuando me llamas
por mi nombre,
ninguna otra criatura
vuelve hacia ti
su rostro
en todo el universo.
Cuando te llamo
por tu nombre,
no confundes mi acento
con ninguna otra criatura
en todo el universo.