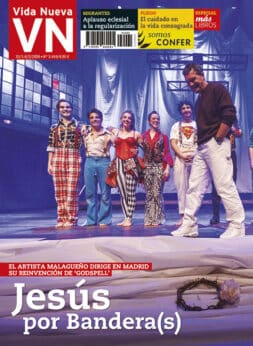El 25 de agosto siempre le venía a la cabeza el mismo pensamiento recurrente. “Faltan cuatro meses para que llegue Navidad”, se repetía. Miraba al horizonte desde la arena de la playa; casi siempre era desde ahí, desde el mar de Portugal que tanto amaba, para darse cuenta de verdad de que el tiempo corría como si fuera un atleta que, en vez de pies, tuviera alas. No sabía por qué lo hacía, pero, en plena canícula, ya pensaba en el final del año.
- ¿Todavía no sigues a Vida Nueva en INSTAGRAM?
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Quizá porque una vez alguien lo dijo en voz alta. Fue eso, sí, y ella se sobrecogió al tiempo que pensaba: “Menuda estupidez. Vaya con lo que sale ahora”. Una estupidez que había decidido adoptar. Ciento veinte días después, el ambiente destilaba ese olor navideño inconfundible a chocolate hirviendo, churros, bollos esponjosos (ay, aquellos suizos de su infancia con promontorios de azúcar…) y castañas. Recordaba que, de niña, quería que le compraran un cucurucho de papel solamente para poder calentarse las manos heladas, únicamente por ese motivo, porque el sabor de las castañas asadas no le gustaba nada.
La Nochebuena había llegado envuelta en ese silencio denso y aterciopelado, en ese sonido sordo que solo traen las nevadas tardías que, cuando no existen, se inventan para hacerlas vividas. Ella, dueña de una melancolía temprana, aunque tan antigua como el viejo reloj de pared que la miraba de frente y daba puntualmente los cuartos, las medias horas, las menos cuarto y las en punto, se sentó en su sillón. Le pertenecía por derecho propio. El aire en el pequeño apartamento olía a naftalina y a un pino artificial que había perdido su fragancia real hacía dos décadas. Para ella, la Navidad ya no era una celebración; era un recordatorio. Un calendario que marcaba la distancia irrecuperable entre el hoy y el entonces.
Un universo entero
Y ese entonces no era solo una explosión de luz, sino un universo entero operando en un ciclo intenso y jubiloso. Era la casa de sus abuelos, Rafael y Carmen, el epicentro de la fiesta. Un palacio para aquella niña que hoy había dejado la niñez guardada en un cajón, un lugar cálido lleno de posibles escondites, de puertas que conducían a paraísos como los de Alicia (eso le gustaba pensar a ella). Había veces en que tenía la sensación de estar descubriendo habitaciones en cada nueva visita. La volvía tarumba mirar una y otra vez las fotos en blanco y negro del abuelo con uniforme de portero de una finca señorial en Conde Xiquena, el gesto serio y la mirada transparente. Le recordaba guardándole las “rubias”, que así llamaba a las pesetas que más lucían, cada domingo. La niña siempre esperaba ese momento con impaciencia. Y llegaba, vaya si llegaba. La casa resonaba con cada paso y olía de modo perpetuo a madera pulida, aunque el suelo fuera de terrazo, gélido. Pero a ella se le antojaba madera, a canela, y a la ligera y dulce humedad del musgo que la abuela recogía ella misma para el Belén.
El tráfago comenzaba temprano. El abuelo Rafael, un hombre de voz grave y carcajada resonante, supervisaba el viaje anual al mercado para elegir el abeto más majestuoso. El montaje del portal era una operación caótica que requería disponer de cientos de figuritas (la lavandera, el pastor, los tres Reyes Magos con sus pajes, que llegaban a caballo o a camello, y el inevitable jugador de fútbol que su primo escondía pícaramente) a través de un paisaje de montañas de papel y ríos de aluminio que marcaban con piedras pequeñitas, un poco más grandes que la gravilla. Las piezas estaban guardadas en una caja de madera que fue de unos vinos regalados en una Navidad muy anterior.
A la niña le parecía inmensa, aunque el tiempo fuera poniendo las dimensiones en su sitio. Eran tallas de tamaño medio de barro, perfectamente acabadas, pintadas con mimo. Algunas estaban un poco descascarilladas o a falta de un brazo o una mano. El truco era colocarlas de tal manera que la falla no se percibiera.
De todas las figuritas, había una que buscaba cada año, y cada año la volvía a descubrir. Bueno, eran realmente dos. Un pastor con barba, de camisa azul y pantalones de color claro, que portaba un hatillo con madera. El mismo hombre, en otra figura, señalaba con un brazo extendido el portal de Belén. Y ella, la niña, siempre se preguntaba el porqué de esa magia de dos hombres que no eran sino uno. Esa ubicuidad, ese desdoblamiento, la atraía como un imán. Era su personaje preferido del Belén, otro abuelo para ella que le parecía hasta guapo. Sin embargo, la verdadera magia culminaba en la Nochebuena.
Como un pueblo
La casa, normalmente grande, se encogía bajo el peso de cien o más parientes. Quizá hasta doscientos. A la cría le parecía como un pueblo. El ruido era una sinfonía: la risa autoritaria, pero cariñosa del abuelo, el tintineo incesante de copas en la cocina, donde la abuela dirigía la orquesta de tías y primas, porque eran siempre ellas las que lo preparaban todo, lo servían todo, lo cocinaban todo y lo recogían todo. La mesa del comedor se estiraba casi hasta el infinito. “Vamos a abrir las alas”, decía el abuelo Rafael, y las maderas empezaban a crujir y a crecer, y los asientos de alrededor se multiplicaban de manera exponencial. No faltaron nunca la bandeja de langostinos, el cordero asado con patatas panaderas y el turrón de Alicante y de Jijona, es decir, el blando y el duro, según la denominación de la abuela, que los llamaba así para simplificar.
El de chocolate llegaría después. Los mazapanes que tanto gustaban a su padre, con esa forma caprichosa de jamoncitos o de panes recién salidos del horno, también estaban dispuestos en una bandeja de manera aleatoria, sin ningún orden. Y los polvorones eran los mismos que don Baldomero, de la tienda de ultramarinos de la glorieta de su casa, servía al colegio de niñas donde estudió hasta octavo de EGB. Ella los aplastaba con fruición, como queriendo reducirlos a papelillos de liar. Siempre los mismos: envoltorio blanco con letras en rojo y azul: “San Enrique”. Jamás les había sido infiel con otros.
El horario, qué lujo, no existía. Y eso era lo que, sin duda, más disfrutaba. Ni se comía ni se cenaba a la hora que marcaban las manecillas. Toooooooooodo se alargaba. Cantaban villancicos con una pandereta recién estrenada de plástico y se adornaban con espumillón de colores. Jamás se le pasó por su cabecita de niña que Papá Noel hiciera una parada en casa de la abuela, entre otras cosas, porque la casa de la abuela no tenía chimenea por la que el hombre de barba blanca y traje rojo pudiera descender y porque esa no era una tradición “nuestra”, decía su madre, subrayando mucho la pertenencia.
No lo era, y con eso bastaba. Jamás lo tuvo en cuenta ni lo echó en falta, aunque su amiga Marta presumiera cada 25 de diciembre de los regalos recibidos. No la importaba nada. Ella, la cría, sabía que los Reyes Magos pararían en el salón de su casa porque siempre se portaba bien. Y que le dejarían alguno de los regalos que año tras año pedía en una carta escueta que siempre echaba al buzón con su sello. A cambio, cada 6 de enero, tenía la respuesta a su misiva, con tinta dorada y las tres coronas magas estampadas en el papel.
Cuando creció mucho, bastante, se preguntaba cómo era posible que su padre pudiera conseguir aquella tinta en una papelería. Pero eran preguntas que se hizo ya muy de mayor. Si no había zapatos perfectamente lustrados, Sus Majestades de Oriente podían pasar de largo. Y había que colocar tres copas para los viajeros con un poquito de vino dulzón para lidiar con el frío y algunos dulces. Agua para los camellos y, a veces, garbanzos para los animales, algo que nunca entendió. Pero en su casa se hacía así, y eso era suficiente.
La espera de los Reyes Magos en la víspera del 5 de enero era el momento por el que vivía. Cada año se ponía más nerviosa, le costaba dormirse y escuchaba ruidos a cada momento. Y, a medida que cumplía años, en vez de aplacarse o ir a menos, el nerviosismo aumentaba. Allí estaba en formación la colección de zapatos de toda la familia, los mejores de cada uno.
Las bromas del padre
Su padre, Antonio, no vestía traje. Gastaba bromas y nunca dejaba de visitar con la niña los puestos de la Plaza Mayor para emplearse a fondo el 28 de diciembre con los sobresaltos de los comensales frente a las aceitunas que eran de piedra, las moscas de plástico en la sopa o los polvos pica-pica soplados en el cogote del primero que pasara. Su madre siempre lucía unos pendientes largos, los de las ocasiones especiales, una blusa de color empolvado y una sonrisa tan franca y tan dulce que la niña la miraba como radiografiándola, como queriendo atrapar ese gesto para cuando las cosas se ponían feas o para cuando ya no estuviera, aunque estaba segura de que eso tardaría miles de años en pasar. Ahí, se equivocó. Elisa, su madre, era una mujer de una belleza abrumadora, con el pelo azabache y la mirada triste. No la recordaba enfadada nunca y sí risueña. A su lado tenía la sensación de que nada malo le pasaría jamás.
Lo más doloroso no era que esas personas ya no estuvieran, que la mesa dejara a la vista los huecos de las bajas, que las faltas a veces se hicieran insoportables, dolorosas, sino que ella había dejado de ser la niña a la que un día juró que jamás abandonaría. Ella sentía que, al perder su infancia, había perdido la llave para acceder a la verdadera calidez de la fiesta que ahora se le antojaba fría, pesada, larga en exceso.
A veces le habría gustado hibernar durante meses para no tener que revivir las Navidades que era incapaz de sentir como antes. Y eso que en el fondo, y en la superficie también, en su misma piel, lo que más deseaba en el mundo era reencontrarse con la niña que fue, aunque solamente fuera una vez más.
Se puso en pie como si llevara un resorte. Debía colgar el único adorno que importaba, la pieza central de su pequeño y triste árbol de plástico: una campana de cristal que había conseguido esquivar golpes y caídas y que se mantenía intacta. La campana llevaba suspendida la figura de un ángel. Era preciosa.
Mientras hurgaba en la caja de cartón enorme, una caja que un día albergó una cocinita regalo de Melchor, Gaspar y Baltasar, y que guardaba bolas de cristal, espumillones de todos los colores y un par de juegos de luces fundidas, sus dedos tropezaron con algo más pequeño y áspero. No era cristal ni porcelana, sino papel ¿Qué era aquello? Lo sacó. Era un objeto burdo, mal hecho y ridículamente feo. Una estrella de cinco puntas de pasta de papel, pintada con témpera escolar de un rojo que se intuía más que verse debido al paso de los años, salpicada de purpurina plateada que se desprendía al tacto. Una de las puntas estaba doblada y el hilo dorado para colgarla, deshilachado. Era una reliquia de los años de escuela. Ni siquiera era capaz de recordar con qué profesora la había hecho. ¿Con doña María Luisa?, ¿con la señorita Pilar? ¿o con doña Teresa, una mujer que siempre fue mayor, que siempre vestía una chaqueta gris muy abrigada y llevaba el pelo siempre en su sitio?
Al rozar la superficie rugosa, el apartamento se desvaneció. Ella no estaba en el salón. Estaba en el húmedo y frío gimnasio de su escuela primaria, rodeada de los elementos de tortura, como los denominaba, las espalderas, las colchonetas y el plinto, cubierta de pegamento blanco hasta los codos. Tenía seis años y la maestra, con tono firme, casi gritando, le había dicho: “¡Usa más pegamento! ¡Se va a caer!”. Ella, concentrada y ajena, había murmurado que la estrella debía ser perfecta para el “Árbol de la Felicidad” de su casa.
(…)