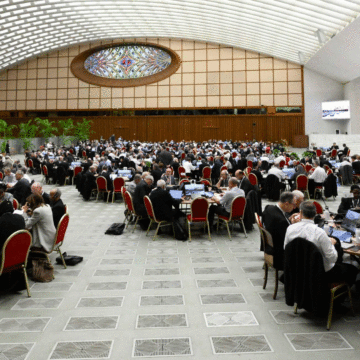EDITORIAL VIDA NUEVA | Jorge Mario Bergoglio se reivindicó como sociólogo y antropólogo durante su visita relámpago al corazón institucional del continente en el que ahora reside. En sus intervenciones ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, el Papa llegado del Nuevo Mundo radiografió al detalle la realidad de una región del planeta que aprecia envejecida, no solo por la falta de relevo generacional demográfico, sino también por la falta de vitalidad en su proyecto transversal de futuro. “Ni fértil ni vivaz”, sentenció con dureza sobre la realidad europea que contempla desde Roma.
Atrás quedan las hostilidades de los dos bloques y la amenaza del comunismo que tanto preocupaba a Juan Pablo II. El actual equilibrio geopolítico exige fuerzas “poliédricas”, llamadas a trabajar desde la diversidad y no desde los polos. Además, “el relativismo” de Benedicto XVI, devenido en “la cultura del descarte” de Francisco, se ha enquistado en una Europa donde el individualismo arrolla cualquier proyecto comunitario que tenga tintes de solidaridad, con agentes financieros que tienen más poder y margen de maniobra que los actores políticos. En este marco, se multiplican las amenazas de una globalización sin concierto: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría.
De estos términos abstractos emanan las situaciones de injusticia que denunció sin circunloquios: el drama de la inmigración, la falta de libertad religiosa, el abandono y la soledad de los ancianos, la eutanasia, el aborto, la ausencia de ayudas a la familia, la precariedad laboral, el consumismo, la explotación sin freno del medio ambiente, los escenarios de guerra latente… Sufrimiento para millones de europeos que, bajo la mirada de Francisco, puede llegar a poner en peligro la democracia, fruto de una burocracia que olvida al ciudadano.
El discurso, interrumpido hasta en catorce ocasiones por los aplausos, dice mucho de la autoridad de Francisco, más allá de que unos y otros quieran aprovechar sus palabras con fines electoralistas. Ya lo aclararía en el vuelo de regreso, cuando un periodista le tildó de ser un Papa “socialdemócrata”. Él recordó que “este mensaje viene del Evangelio”. Precisamente, ante el arco parlamentario, reivindicó que la esencia de la civilización occidental sobre la que se asienta Europa está en la fe cristiana. Y no como un reconocimiento a un legado pasado, sino como ingrediente básico para construir una sociedad con alma.
De ahí nace su receta de esperanza para revitalizar Europa: lo primero, la persona. O como él reivindica: “La sacralidad de la persona humana”. La dignidad del hombre y la defensa de sus derechos por encima de los primados económicos, por delante de cualquier ideología. El ser y hacer de la Unión Europea en su presente y futuro más inmediato solo tienen sentido si se plantean al servicio de las necesidades reales de los ciudadanos, no como seres asilados sino como proyecto de comunidad. De lo contrario, el proyecto que se plasmó hace ahora 65 años en el Consejo de Europa se perderá en el escepticismo del que le está resultando complicado escapar.
En el nº 2.919 de Vida Nueva