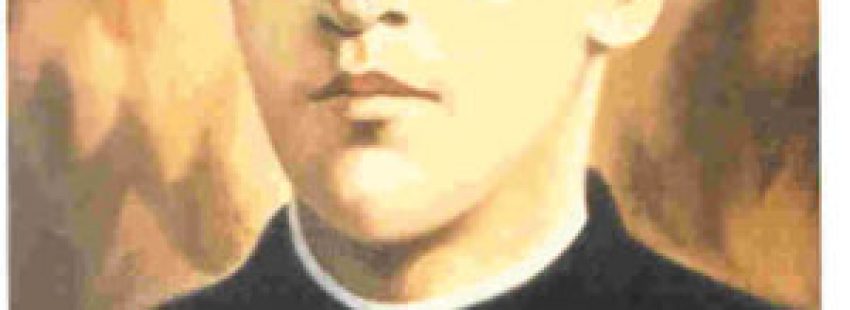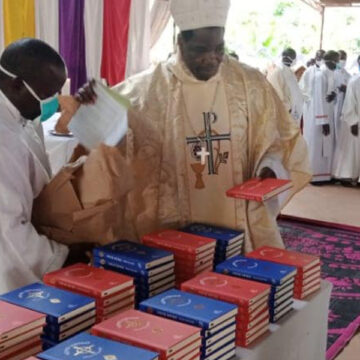Cuando los 25 seminaristas españoles y un colombiano que adelantaban su formación y sus estudios en el seminario claretiano de Ciudad Real reaccionaron aterrados ante los gritos, maldiciones y obscenidades de los milicianos que irrumpieron en su sala de estudio, aquel 24 de julio de 1936, estaban lejos de imaginar la pesadilla que vivirían en los días siguientes.
Secuestrados en su casa, vivieron inicialmente la agonía de una incertidumbre mortal. Adueñados del lugar y de sus moradores, los hombres armados deliberaron durante largas horas sobre la muerte que les darían a los indefensos seminaristas: ¿fusilarlos? ¿Ahogarlos? ¿Quemarlos vivos junto con la casa? Las perplejas autoridades locales que habían llegado hasta el seminario, lograron disuadir a los asaltantes de sus ideas asesinas, pero no pudieron impedir que la casa se convirtiera en prisión.
Durante unos largos y tétricos días, aquellos milicianos, como elefantes en una cristalería, destrozaron todo, registraron una y otra vez las celdas, los salones, la biblioteca, la capilla en busca de armas; insultaron y ofendieron la paz y limpieza del lugar con gritos, dibujos obscenos en las paredes y tableros y agobiaron a los estudiantes con sus amenazas y agresiones.
El día 28 el superior obtuvo, por fin, un salvoconducto para que 14 seminaristas pudieran viajar a Madrid.
Eran tiempos turbulentos en España. Por esos días, los sublevados nacionalistas con un golpe de Estado habían intentado poner fin a la Segunda República, comandada por una asociación de grupos de izquierda, y el clima político de la nación había llegado a su máxima tensión. Era un enfrentamiento entre partidos revolucionarios de izquierda y las fuerzas más tradicionalistas de la derecha española, entre las que se alineaba la Iglesia católica.
Aquellos pacíficos seminaristas, más interesados en el Reino de los cielos que en las contiendas políticas, resultaron ser víctimas de ese alineamiento. Mirados, juzgados y condenados por los milicianos como representación del enemigo, los estaban tratando como a tales.
Por eso, cuando el 28 de julio los 14 seminaristas pudieron abandonar su casa convertida en prisión y dirigirse hacia la estación del ferrocarril, respiraron con alivio, aunque seguían custodiados por los milicianos.
Al abordar el tren pensaron que estaban a salvo, pero el temor volvió a cortarles la respiración cuando en la primera estación, la de Fernán Caballero, el tren se detuvo e irrumpieron, como una tromba, otros milicianos que, a gritos, les exigieron los documentos de identificación. Mientras tanto se había agudizado una disputa entre los dos grupos de milicianos: los que tenían la misión de conducirlos hasta Madrid y los recién llegados que exigían el desembarco de los seminaristas.
Se impusieron estos, pero la discusión continuó: ¿debían ser fusilados o no?
El sacerdote historiador Carlos E. Mesa, cita las palabras de una miliciana que intervino en el pleito: “Nada de cobardías, camaradas. A matarlos aquí mismo”.
Entonces uno por uno fueron bajando del tren hacia la doble fila que hacían otros milicianos en la plataforma. Antes de dejar el vagón Jesús Aníbal Gómez, el seminarista colombiano, mostró su pasaporte.
El miliciano lo hojeó lentamente, miró a los ojos al joven seminarista y le dijo:
– “De tan lejos has venido para hacerte cura”.
– Había tanto desprecio en ese comentario, que el joven religioso, olvidados todos sus miedos, le respondió en tono sereno pero firme:
– “Sí señor, y a mucha honra”.
– “Pues si eres cura, baja con todos”.
Jesús Aníbal Gómez tenía 22 años y era el menor de una familia de 14 hijos. Había nacido en la casa campestre que habían levantado en Tarso, Antioquia, sus padres Ismael y Julia Gómez. La breve vida de Jesús Aníbal había transcurrido entre esa finca, la escuela, y el seminario de Bosa adonde había llegado de 11 años. Tenía 21 cuando viajó a España para hacer sus estudios de teología; cinco años antes, al hacer su profesión como religioso claretiano, había dejado escrito en su diario: “hoy me ofrecí al Señor, cueste lo que cueste”.
¿Entusiasmos juveniles, de esos que como las mariposas solo lucen su esplendor un día?
 Su respuesta al miliciano, en el ambiente tenso de aquel vagón en donde los demás pasajeros habían seguido la escena más que por curiosidad, sobrecogidos por el temor, indicaba con ese desafiante “a mucho honor”, que la tinta de aquella frase de entrega no se había secado.
Su respuesta al miliciano, en el ambiente tenso de aquel vagón en donde los demás pasajeros habían seguido la escena más que por curiosidad, sobrecogidos por el temor, indicaba con ese desafiante “a mucho honor”, que la tinta de aquella frase de entrega no se había secado.
Fue el último en bajar. Vio en los ojos de todos la certidumbre de lo que les esperaba. Formaban una fila frente a la otra de los milicianos.
Cuando estos levantaron sus armas y se oyó el chasquido de los seguros al desmontarse, uno de los seminaristas gritó: “Si hemos de morir muramos por Cristo. ¡Viva Cristo Rey!”
Todavía estaban gritándolo cuando sonaron los disparos.
La Iglesia estaba en la mira desde aquel mes de diciembre de 1931 en que Manuel Azaña proclamó como quien da un parte de victoria o hace una declaración de guerra: “España dejó de ser católica”. Si anotaba simplemente un hecho o si formulaba una consigna de acción, son interpretaciones que todavía hoy se discuten. Lo cierto es que en ese período y en la guerra civil que siguió, desaparecieron destruidas 20 mil edificaciones de la Iglesia: colegios, conventos, casas curales, seminarios, iglesias, catedrales.
Murieron 13 obispos y 4184 sacerdotes, 2365 religiosos y 263 religiosas; se los equiparaba a militantes de la derecha que debían desaparecer para que España pudiera tener progreso y democracia.
Nada de esto debía saber el joven seminarista de Tarso, cuyo cuerpo fue recogido al día siguiente junto con los de sus compañeros. Los habían dejado allí en la plataforma de la estación del tren hasta que llegaron los legistas y los encontraron cubiertos por una lona blanca que había tendido durante la noche, y como a escondidas, una muchacha compasiva y adolorida.
Se lee en el informe del médico, después de la autopsia: cadáver 11, Señor Jesús Aníbal Gómez; talla 1.55, cabello castaño, cinco orificios de bala.
El “Diario de Lisboa” fue el primero en relatar la escena de aquel fusilamiento, el 8 de septiembre, un mes y once días después; casi al mismo tiempo la noticia llegó a la finca El Paisaje, de la familia Gómez, en la zona rural de Tarso.
Hoy, en la estación de Fernán Caballero, los viajeros encuentran un monumento discreto en el que están grabados los nombres de los catorce seminaristas; y en la plaza de Tarso se levanta un busto que recuerda a Jesús Aníbal. Antes se había erigido en la misma plaza otro monumento que algún alcalde ordenó demoler.
Son homenajes con los que se mantiene vivo el testimonio que en su breve vida este seminarista hizo imborrable. Un mártir es un testigo, da fe de otras realidades, distintas de las que muestran los sentidos o la razón misma. Al recordarlo, el obispo Alfonso Sánchez, condiscípulo suyo, vuelve a ver “aquel ser bueno, sencillo, sin ostentación y sin respetos humanos. En él encantaba su modestia”. Su maestro, el padre Silvestre Apodaca, señala: “vivía ansioso de perfección”. Otro compañero, el padre Ignacio Montoya lo revive: sencillo, inocente. También condiscípulo, el padre Daniel Zubaleta asegura que “jamás ejecutó cosa alguna que pudiera causar desazón en sus hermanos. Era expansivo y de agradable talante”. Es la imagen que reconstruyó el padre Mesa al recoger estos testimonios.
En 1985, el entonces rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, monseñor Eugenio Restrepo, pidió al Papa adelantar el proceso de beatificación de “este Siervo de Dios que resplandeció por la práctica de las virtudes cristianas y religiosas, ametrallado por milicianos marxistas después que él declarara: ‘a mucha honra’ ser aspirante al sacerdocio”.
Mártires de hoy
Benedicto XVI aseguró que el siglo XXI “se ha abierto en el signo del martirio” y explicó que “cuando los cristianos son verdaderamente levadura, luz y sal de la tierra, se vuelven también, como Jesús, objeto de persecución, signo de contradicción”. El Santo Padre visitó la Basílica romana de San Bartolomé en la Isla Tiberina, con motivo del 40º aniversario de la Comunidad de San Egidio, donde presidió una celebración de la Palabra en memoria de los Testigos de la Fe de los siglos XX y XXI. En esta cita aseguró que “la convivencia fraternal, el amor, la fe, las tomas de posición a favor de los más pequeños y pobres suscitan a veces una aversión violenta. ¡Qué útil es entonces mirar al testimonio luminoso de los que nos han precedido en nombre de una fidelidad heroica hasta el martirio!”. Meditando sobre el lugar, que recuerda a los cristianos sacrificados por la fe, el Papa cuestionó: “¿Por qué estos mártires hermanos nuestros no han intentado salvar a toda costa el bien insustituible de la vida? ¿Por qué han seguido sirviendo a la Iglesia no obstante las graves amenazas y las intimidaciones?”. “Aquí sentimos resonar el testimonio elocuente de aquellos que, no sólo en el siglo XX, sino desde el principio de la Iglesia, viviendo el amor han ofrecido en el martirio su vida a Cristo” y “han lavado sus túnicas blanqueándolas con la sangre del Cordero”, indicó.
En esta última frase del Apocalipsis, dijo el Santo Padre, está la respuesta al porqué del martirio. El lenguaje cifrado de San Juan contiene “una referencia precisa a la llama blanca del amor que llevó a Cristo a derramar su sangre por nosotros. En virtud de esa sangre fuimos purificados. Fijándose en esa llama, también los mártires derramaron su sangre y se purificaron en el amor”. Benedicto XVI recordó después la frase de Cristo “Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus hermanos” y subrayó que “todos los testigos de la fe viven este “amor más grande”, conformándose a Cristo y “aceptando el sacrificio hasta el final, sin poner límites al don del amor y al servicio de la fe”. “Deteniéndonos ante los seis altares que recuerdan a los cristianos caídos bajo la violencia totalitaria del comunismo, del nazismo, a los asesinados en América, en Asia y Oceanía, en España y México, en África, recorremos idealmente muchos acontecimientos dolorosos del siglo pasado. Muchos cayeron mientras cumplían la misión evangelizadora de la Iglesia; su sangre se mezcló con la de los cristianos autóctonos a los que habían comunicado la fe”.
VNC