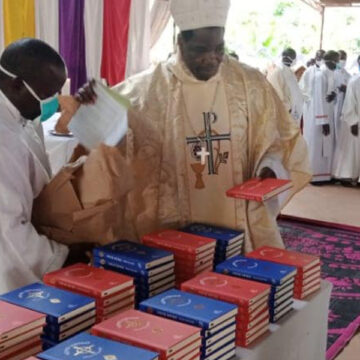(Pedro Miguel Lamet– Ex director de ‘Vida Nueva’, autor de la biografía ‘Diez-Alegría, un jesuita sin papeles: La aventura de una conciencia’, editada por Temas de Hoy) Sus ojos serenamente azules y su perenne sonrisa, como el que está a gusto dentro de su ser, eran sus mejores credenciales. Adelantaban la figura de un hombre libre, de lengua suelta –“sólo mi hermana me supera hablando”– y valiente para proclamar lo que sentía en conciencia. Una libertad no sólo para él: “Escribe lo que te dé la gana”, me dijo cuando inicié su biografía con una afirmación que resulta insólita en cualquier entrevistado.
(Pedro Miguel Lamet– Ex director de ‘Vida Nueva’, autor de la biografía ‘Diez-Alegría, un jesuita sin papeles: La aventura de una conciencia’, editada por Temas de Hoy) Sus ojos serenamente azules y su perenne sonrisa, como el que está a gusto dentro de su ser, eran sus mejores credenciales. Adelantaban la figura de un hombre libre, de lengua suelta –“sólo mi hermana me supera hablando”– y valiente para proclamar lo que sentía en conciencia. Una libertad no sólo para él: “Escribe lo que te dé la gana”, me dijo cuando inicié su biografía con una afirmación que resulta insólita en cualquier entrevistado.
De oscuro, aunque preciso y humorista profesor de Ética, este jesuita asturiano saltó al escándalo de la opinión pública cuando hizo objeción de conciencia para publicar, sin someter a censura –se creía al borde de la muerte–, su obra más significativa, Yo creo en la esperanza, una bomba mediática y un revulsivo en la España tardofranquista de los años setenta.
Dos puntos destacaron el New York Times y la prensa europea: su alabanzas a Marx, por haberle enseñado a entender mejor el cristianismo, y sus palabras sobre el celibato como posible “fábrica de locos”. En realidad era un libro bastante difícil para un lector de la calle donde se pronunciaba contra un cristianismo ontológico-cultual (es decir, de misa y doctrina) y defendía una fe comprometida y profética: “Yo hago ver cómo la esencia de la religión es el amor al prójimo como sacramento del amor de Dios, el amor al prójimo como dialéctica del espíritu de justicia”.
Sus conferencias “subversivas”, al calor de la miseria de El Pozo y de su alter ego, el padre Llanos, le catapultaron a la Gregoriana de Roma, donde pronto se convertiría en prodivorcista y contrario, a la luz de los Santos Padres, a la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad privada. “Lo que menos me gustaría es que Díez-Alegría dejara la Compañía en tiempos del padre Arrupe”, le dijo el propio general, que, presionado por Pablo VI, tuvo que exclaustrarlo, aunque con rara dispensa, permitiéndole hasta su muerte vivir en casas de la Compañía.
Genial decisión, porque así, como sacerdote, “jesuita sin papeles” y desde la Asociación de Teólogos Juan XXIII, ha podido ser fiel a sus ideas, dar credibilidad a la Iglesia para la gente de frontera y defender lo que él siempre consideró como mensaje troncal del Evangelio. Todo esto fue lo que le convirtió en precursor de la Teología de la Liberación.
Hoy su profecía sigue viva. En tiempos de economicismo puro y duro, se impone luchar por la justicia. En plena ola mediática de pederastia, convendría revisar la ley del celibato, el sacerdocio femenino y una moral sexual que él calificaba de “totalitaria”. En fin, desde el imperio de la violencia, escuchar su liberador mensaje de paz.
Hasta en su último adiós (falleció el pasado día 25), estuvo presente su fe, su piedad, su buen humor. “No quiero llegar a los cien años para que vengan a verme como el mono de un circo”, decía. El superior de la casa, Enrique Climent, relató la visita del obispo de Alcalá, Reig Pla, prelado no precisamente de su cuerda: “Visitó esta casa y le llevé a la habitación de José María; el obispo tomó sus manos y se le saltaron las lágrimas cuando él le dijo: ‘Espero encontrarme pronto en la casa del Padre’; o ‘quiero morir como Juan Pablo I, de noche y sin enterarme’”. En esa confianza se nos fue: “Sabemos que Dios no tiene manos, pero estamos en las manos de Dios”, había escrito en su Credo, “porque su amor nos envuelve”. Por eso seguimos contigo, José María.
En el nº 2.714 de Vida Nueva.