Se reedita la obra con la que escritor reivindicó el catolicismo como eje del “mundo moderno”
 (Juan Carlos Rodríguez) Qué interés puede tener la lectura de El genio del Cristianismo, dos siglos y unos pocos años después de su publicación en 1802? Básicamente, porque, de algún modo, buena parte de sus reflexiones siguen siendo válidas a la hora de juzgar la cultura contemporánea. Javier del Prado Biezma, crítico y profesor de Literatura Francesa en la Universidad Complutense, responde así: “Creo que el pensamiento de Chateaubriand establece una relación de causa-efecto determinante a la hora de dar cuerpo a esa ‘genialidad’ del Cristianismo, como principio vital de la inspiración y, por consiguiente, de la creación artística, literaria y, si se me permite, moral y ontológica del hombre. Y no podemos olvidar, finalmente, que el autor ve el espacio cristiano como poblado de una pléyade de genios (mártires, vírgenes, doctores, eremitas…) que no sólo son la encarnación puntual de algunas de las fuerzas geniales del Cristianismo, sino vectores, incitadores, a su vez, de genialidad”.
(Juan Carlos Rodríguez) Qué interés puede tener la lectura de El genio del Cristianismo, dos siglos y unos pocos años después de su publicación en 1802? Básicamente, porque, de algún modo, buena parte de sus reflexiones siguen siendo válidas a la hora de juzgar la cultura contemporánea. Javier del Prado Biezma, crítico y profesor de Literatura Francesa en la Universidad Complutense, responde así: “Creo que el pensamiento de Chateaubriand establece una relación de causa-efecto determinante a la hora de dar cuerpo a esa ‘genialidad’ del Cristianismo, como principio vital de la inspiración y, por consiguiente, de la creación artística, literaria y, si se me permite, moral y ontológica del hombre. Y no podemos olvidar, finalmente, que el autor ve el espacio cristiano como poblado de una pléyade de genios (mártires, vírgenes, doctores, eremitas…) que no sólo son la encarnación puntual de algunas de las fuerzas geniales del Cristianismo, sino vectores, incitadores, a su vez, de genialidad”.
Y ése es, precisamente, el “genio” que reivindica François René Chateaubriand (Saint Malo, 1768-París, 1848) en un testimonio de fe, ingenuo y un tanto caótico desde el punto de vista doctrinal, “pero transido de admiración por el espacio espiritual que se acaba de descubrir”. Porque El genio es, en este sentido, una refutación de la Ilustración y el pórtico por donde llegará el Romanticismo. “El libro puede ser leído como una profesión de fe del autor, tras una conversión personal”, afirma Prado Biezma en el prólogo. Esta conversión, causada por la muerte durante la Revolución de 1789 de una de sus hermanas y de su madre -vivida por el autor con complejo de culpabilidad, mientras que él permanecía en el exilio en Londres-, proyecta una obra en donde se proclama la condición del Cristianismo como religión revelada (en función de la cual el “genio” del Cristianismo emanaría de Dios y de su encarnación, como Palabras y Cuerpo, en Cristo), pero, sobre todo, hace frente a la Ilustración racionalista: “Entre todas las religiones que han existido, la religión cristiana es la más poética, la más humana, la más a favor de la libertad, las artes y las letras: que el mundo moderno le debe todo, desde la agricultura hasta las ciencias abstractas, desde los hospicios para los desgraciados a los templos construidos por Miguel Ángel y decorados por Rafael…”.
Obra efectista
 Cierto que, como argumenta el propio Prado Biezma, “todos los objetivos de la demostración o son éticos y morales o son culturales y artísticos, pero escasamente religiosos”. ¿Significa ésto que sea superficial? No. Chateaubriand simplemente elige el mismo “campo de batalla” de la Ilustración, que se quedó en la superstición, la represión moral (la Inquisición) y, sobre todo, en la literatura medieval, que ridiculiza por sus “misterios”, sus “pasiones” y “sus autos sacramentales”. El resultado -y no es Prado Biezma el único autor que lo sostiene, sino también Marc Fumaroli o Harold Bloom– fue efectista a la vez que eficaz, porque Chateaubriand provocó de algún modo con esta obra, el movimiento que acabó, ya en el seno del Romanticismo, con la recuperación de las catedrales góticas -y de su lectura espiritual, que aún perdura-, del canto gregoriano y de la pasión como lucha no necesariamente insuperable. De lo que, sobre todo en la reivindicación del gótico, el propio autor se ufana, quizás exageradamente, en sus Memorias de ultratumba (1849), una de las grandes obras de la literatura universal, escrita por un Chateaubriand ya anciano y retirado del mundanal ruido en la Abadía de Aux Bois.
Cierto que, como argumenta el propio Prado Biezma, “todos los objetivos de la demostración o son éticos y morales o son culturales y artísticos, pero escasamente religiosos”. ¿Significa ésto que sea superficial? No. Chateaubriand simplemente elige el mismo “campo de batalla” de la Ilustración, que se quedó en la superstición, la represión moral (la Inquisición) y, sobre todo, en la literatura medieval, que ridiculiza por sus “misterios”, sus “pasiones” y “sus autos sacramentales”. El resultado -y no es Prado Biezma el único autor que lo sostiene, sino también Marc Fumaroli o Harold Bloom– fue efectista a la vez que eficaz, porque Chateaubriand provocó de algún modo con esta obra, el movimiento que acabó, ya en el seno del Romanticismo, con la recuperación de las catedrales góticas -y de su lectura espiritual, que aún perdura-, del canto gregoriano y de la pasión como lucha no necesariamente insuperable. De lo que, sobre todo en la reivindicación del gótico, el propio autor se ufana, quizás exageradamente, en sus Memorias de ultratumba (1849), una de las grandes obras de la literatura universal, escrita por un Chateaubriand ya anciano y retirado del mundanal ruido en la Abadía de Aux Bois.
Este “mérito insuperable” (Prado Biezma) crece, si cabe, porque, del mismo modo, El genio supone otra refutación incuestionable: esta vez de sí mismo, del Chateaubriand anterior a 1800, es decir, del mismo que escribió el El ensayo de las revoluciones (1797). Esto significa no sólo que El genio del Cristianismo -que va más allá de su aparente exposición a modo, otra vez, de ensayo: “el yo está por todas partes”- hay que leerlo en clave biográfica, sino que, sobre todo, recoge lo que el propio Chateaubriand denominaba su “conversión”. La que va de su afirmación de que “el Cristianismo está en trance de muerte” a reivindicarlo, justo cuando Francia salía del caos de la Revolución “en medio de las ruinas de nuestros templos”, para devolverle al cristianismo “la pompa del culto y los ministros del altar”, según el propio Chateaubriand escribió en el prólogo a la edición de 1833.
Presencia de ficción
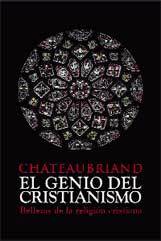 Habría que detenerse momentáneamente en este prólogo, el primero que escribió, puesto que las ediciones anteriores carecían de él. Así afirma, haciendo balance: “Los fieles se creyeron salvados por la publicación de un libro que respondía tan completamente a sus disposiciones interiores; se sentía una necesidad de fe y de consuelos religiosos, que procedía de la carencia de estos consuelos por espacios de muchos años”. Dicho lo cual, Chateaubriand prima una lectura política de su obra -reivindicación de la monarquía ante la república- y, sobre todo, presume de haber “herido mortalmente” a Napoleón, quien en un primer momento se sirvió del propio libro para, algún tiempo más tarde, “arrepentirse de su error, tanto, que en el momento de su caída confesó que ésa había sido la obra más perjudicial para su poder”.
Habría que detenerse momentáneamente en este prólogo, el primero que escribió, puesto que las ediciones anteriores carecían de él. Así afirma, haciendo balance: “Los fieles se creyeron salvados por la publicación de un libro que respondía tan completamente a sus disposiciones interiores; se sentía una necesidad de fe y de consuelos religiosos, que procedía de la carencia de estos consuelos por espacios de muchos años”. Dicho lo cual, Chateaubriand prima una lectura política de su obra -reivindicación de la monarquía ante la república- y, sobre todo, presume de haber “herido mortalmente” a Napoleón, quien en un primer momento se sirvió del propio libro para, algún tiempo más tarde, “arrepentirse de su error, tanto, que en el momento de su caída confesó que ésa había sido la obra más perjudicial para su poder”.
En esta reflexión se demuestra, lo que el propio Fumaroli avanza también en el prólogo de la última edición de Memorias de ultratumba -traducida por José Ramón Monreal y editada por El Acantilado-: que Chateaubriand concebía toda su obra como un todo inquebrantable, lo que no sólo significa que en El genio del Cristianismo hay una presencia mayor de la ficción de lo que parece, sino que, pese a ello, la obra simboliza el propio credo vital del escritor francés: “Por espacio de veinte años, mi vida ha sido un combate contra lo que me ha parecido falso en religión, en filosofía y en política; contra los crímenes o errores de mi siglo, y contra los hombres que abusaban del poder supremo para corromper o para esclavizar a los pueblos”, en alusión de nuevo por parte de Chateaubriand a Napoleón.
La obra está estructurada en cuatro grandes partes: “Dogmas y doctrina”, donde reflexiona sobre los misterios del Cristianismo; “Poética del Cristianismo”, donde incluye el concepto de “pasión sin objeto”, origen de toda la sensibilidad romántica; “Bellas Artes y literatura”, en la que medita sobre la influencia de la religión cristiana en el arte y las letras; y “Culto”, donde escribe del clero, el rito y las órdenes militares como la de Malta, Calatrava y Santiago. En esta edición, que ha tomado la ya clásica traducción de Manuel M. Flamant, están incluidas las dos novelas que le llevaron a ser considerado como el gran continuador del movimiento romántico iniciado por Rousseau: Atala, publicada en 1801, y René (1802).
Para Marc Fumaroli, uno de los más reputados expertos en François René Chateaubriand, es uno de los mayores escritores europeos porque en él se identifican los contrarios, convirtiéndose en la cura literaria del maniqueísmo ideológico: a la vez que añora el Antiguo Régimen, apoya la democracia, pero enmarcada en una monarquía parlamentaria al estilo inglés. En cualquier caso, la popularidad de Chateaubriand es enorme; su influencia es duradera y ha tenido extraordinarias consecuencias en la historia de la literatura. Incluso Jean Paul Sartre, antes de que exorcizara meándose sobre su tumba, no tuvo más remedio que reconocer su prosa como la mejor que ha dado Francia en los últimos doscientos años.
En el nº 2.632 de Vida Nueva.













