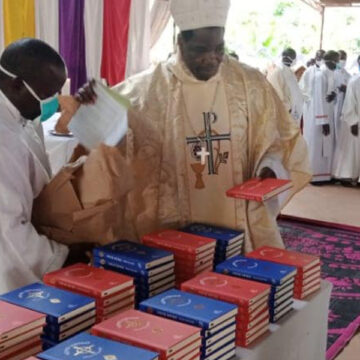25 años de los mártires de la UCA
PEDRO ARMADA, SJ | El 16 de noviembre se cumplen 25 años del asesinato, en la Universidad Centroamericana de San Salvador, de seis jesuitas, la cocinera de la residencia y su hija. Un buen conocedor de aquellos trágicos sucesos rememora el alto precio pagado por quienes siempre quisieron estar con “los pueblos crucificados”.
El precio de una opción [ver extracto]
Era muy temprano, aunque ya había amanecido hacía un rato. Recuerdo que era jueves. De repente, la emisora que estaba escuchando interrumpió su programación para ofrecer un boletín informativo urgente: en la Universidad Centroamericana de San Salvador habían aparecido los cadáveres de varios jesuitas. “¡Dios mío!”, pensé. Y, como un relámpago, el nombre de Ignacio Ellacuría. Las noticias, de momento, eran confusas. No se sabía ni quiénes ni cuántos eran los muertos.
Yo estaba fuera. Intenté ponerme en contacto con algún compañero jesuita, pero me costó más de una hora. Las comunicaciones no eran fáciles en aquellos momentos. Mientras tanto, la radio seguía dando noticias con cuentagotas. Pronto se supo que uno de los jesuitas era Ellacuría. Pero fueron apareciendo otros nombres: Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López. “¡Dios mío!”. ¿No iba a acabar la lista? ¿Los han matado a todos? Para intentar entender esta locura, tenemos que retroceder en el tiempo. Ya desde mediados de los años 70 del siglo pasado, los jesuitas de El Salvador venían siendo blanco de ataques cada vez más furibundos por parte de los sectores poderosos del país. Primero, fueron ataques verbales, insultos y amenazas. Después, intentos de juicios y expulsiones. Y muy pronto, asesinatos.
El 12 de marzo de 1977, el P. Rutilio Grande, salvadoreño, era asesinado mientras se dirigía a El Paisnal a decir misa. Estaba claro que no se iban a detener ante nada. Para monseñor Óscar Romero, recién nombrado arzobispo de San Salvador, la muerte de su amigo Rutilio supuso un impacto enorme y le mostró nítidamente el camino. Desde aquel momento, el obispo tímido se volvió valiente. Sus homilías dominicales se empezaron a escuchar por todo el país. La gente encontraba en ellas la verdad que se les negaba por otros medios. Parecía que el Evangelio se hacía realidad ante sus ojos. Las palabras ya no sonaban huecas. Como las de los antiguos profetas, venían cargadas de fuerza de lo alto. Se podía sentir el solemne “esto dice el Señor”.
Cuentan que, durante aquellos tres años, podías ir caminando por una calle cualquiera de El Salvador y seguir la homilía completa de monseñor, pues todos los vecinos la estaban escuchando en sus radios. Tres años solamente, porque, el 24 de marzo de 1980, Romero fue asesinado de un disparo en el corazón mientras celebraba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. ¡Un obispo asesinado en el altar! ¿Cuánto tiempo hacía que no se veía una cosa así? ¿Desde santo Tomás Becket en el siglo XII? ¿Dónde estamos? Estamos en El Salvador, el país más pequeño de América Central. País cristiano en el que se persigue y se mata a muchos cristianos, también a curas y, ahora, hasta al obispo.
¿Qué está pasando? Pues una cosa muy sencilla de entender: se anuncia la “Buena Noticia a los pobres”, como proclamó Jesús en la sinagoga de Nazaret (Lc 4, 18). Y los discípulos que la anuncian corren la misma suerte que el Maestro.
Estalla la guerra civil. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se constituye en fuerza militar y se enfrenta al ejército. Incluso controla algunas partes del país. Los Estados Unidos intervienen financiando a los militares con millones de dólares y enviando cientos de asesores. Hay matanzas masivas de civiles, como en el río Sumpul (1980) o en El Mozote (1981) por parte de la Fuerza Armada. A lo largo de los años va aumentando el número de víctimas, hasta superar los 75.000 muertos.
Desde 1980, también aumentan los ataques a los jesuitas. Ignacio Ellacuría, desde el principio, abogó por una paz negociada, razonando, con su mente lúcida y prodigiosa, que ninguno de los dos bandos podía ganar la guerra. Esto sonaba herético para los militares, convencidos de su superioridad, pero también para los mandos del FMLN, sabedores del apoyo popular que tenían. La Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador era el blanco principal de los ataques y atentados, pero también las residencias de los jesuitas, ametralladas unas veces, víctimas otras de bombas. Y es que el equipo de jesuitas y colaboradores de la UCA había conseguido algo impensable: orientar toda la potencia académica y de investigación de la Universidad hacia el servicio de los pobres.
La UCA, luz de los pobres
Desde allí se analizaba y valoraba continuamente la situación del país, se proponían soluciones, se lanzaban iniciativas. La revista académica de la UCA se vendía en los quioscos. Incluso la compraban en la Embajada de los Estados Unidos para enterarse así de lo que realmente pasaba en el país, sabiendo que las fuentes oficiales mentían y que los datos que proporcionaba el Gobierno salvadoreño eran falsos.
Una institución académica elitista, una universidad, se había convertido en la esperanza y la luz de los pobres y en el aguijón odiado por los poderosos. Otro milagro más en el “Pulgarcito de América”.
En 1989, después de diez años de guerra, el FMLN decidió lanzar una ofensiva “hasta el final”. Poco después de las ocho de la tarde del 11 de noviembre, las fuerzas del FMLN desencadenaron una serie de ataques en la capital del país. En poco tiempo, el escenario de la guerra fue San Salvador. Nunca se había vivido una cosa así. A la Fuerza Armada salvadoreña parece que la pillaron por sorpresa. Las barriadas obreras de los alrededores de la ciudad se convirtieron pronto en bastiones rebeldes, ocupados y controlados por el FMLN. La reacción militar fue débil y desordenada. La situación era crítica. Los oficiales del Estado Mayor temieron perder la capital del país.
A los cuatro días, durante la noche del 15 de noviembre, los altos mandos militares decidieron utilizar armamento pesado, artillería, blindados y aviación para intentar aplastar la ofensiva, sabiendo que eso supondría la muerte de miles de civiles de los barrios ocupados por la guerrilla. El presidente Cristiani firmó la autorización.
Pero hubo algo más. En su desesperación, decidieron asesinar a los que ellos consideraban enemigos peligrosos. Entre ellos, los jesuitas de la UCA. Nada más fácil. La UCA estaba situada frente a las instalaciones del Estado Mayor, la Academia Militar y otros cuarteles del ejército. Y estaba ya rodeada por militares, puesto que había sido incluida dentro del “comando de seguridad” alrededor de los centros clave de la Fuerza Armada. Nadie podía entrar ni salir.
Al mando del comando de seguridad estaba el coronel Benavides. Este recibió la orden de matar a los jesuitas “sin dejar testigos”. Los encargados fueron los soldados del Batallón Atlacatl. Los ejecutores materiales, algunos miembros de la unidad de comandos, al mando del teniente Espinoza. La operación fue simple: los soldados se desplazaron a la UCA. Era poca distancia y el terreno estaba controlado por ellos. Entraron por el portón cercano a la residencia de los sacerdotes, los hicieron salir y los obligaron a tenderse en la hierba. Y así, tumbados boca abajo, los mataron a tiros. En la sala de visitas de la residencia, a unos metros del jardín “de los mártires”, encontraron a dos mujeres abrazadas. Madre e hija. Elba y Celina. Las mataron a tiros también. La orden era “no dejar testigos”. Ametrallaron el Centro de Teología, lo quemaron y destrozaron todo. Quisieron simular un combate que no había existido. Luego se retiraron tranquilamente.
Parece un relato de ciencia ficción, un guión de película de violencia. Cuando uno intenta contarlo a personas que no vivieron aquellas situaciones, no se lo creen. Los combates seguían en la capital. El entierro de los padres fue en la misma capilla de la universidad, a poca distancia de donde los mataron.
A los pocos días, recibí, a través de un jesuita que pudo salir de San Salvador, un destino insólito en su forma. El “correo” me traía un recado del padre provincial, José Mª Tojeira. El recado era: “Dice Chema que, en cuanto puedas, vayas a San Salvador a echarle una mano, que aquello es un lío”. Y así me convertí en ayudante del provincial de Centroamérica y en encargado de seguir el caso por parte de la Compañía de Jesús.
Los jesuitas estadounidenses, por su parte, solicitaron al Lawyers Committee for Human Rights, con sede en Nueva York, que hiciera lo mismo para ellos. El Lawyers destinó a Martha Doggett, que viajaba entre El Salvador y los Estados Unidos. Éramos un equipo complementario: ella buscaba más en la Embajada de los Estados Unidos y en Washington y yo me movía más sobre el terreno salvadoreño y el Juzgado 4º de lo Penal.
No fueron tiempos fáciles. El encubrimiento por parte de los militares fue abrumador. El juez apenas podía conseguir nada de lo que solicitaba. Además, su vida estuvo amenazada en varias ocasiones. Aunque parezca también de ciencia ficción, el peligro de muerte para el juez se conjuró gracias a una llamada al ministro salvadoreño de Defensa desde un despacho de Washington.
El “caso jesuitas” era portada diaria en todos los periódicos. Y no era para menos. En un país con miles y miles de asesinados por la Fuerza Armada, era la primera vez que se llevaba a juicio a unos presuntos asesinos. Y nada menos que a nueve militares, entre ellos dos oficiales y hasta un coronel. Como se diría en lenguaje actual, “era muy fuerte”.
Pero, insensiblemente, poco a poco, este proceso, aunque no avanzara por la obstrucción del ejército, fue abriendo puertas y ventanas a la esperanza. Fue allanando el camino a las que luego serían las conversaciones de paz en México, que pusieron fin a la guerra.
El primer aniversario, el 16 de noviembre de 1990, fue especialmente emocionante. La UCA fue “tomada” por miles y miles de campesinos y de habitantes de los barrios pobres de la ciudad. Tan impactante fue, que marcó el comienzo de una tradición que sigue hasta hoy, 25 años después. En el juicio, que se desarrolló en 1991, no fueron condenados los autores materiales confesos de los seis jesuitas y de las dos mujeres. Fueron condenados el coronel y un teniente que ni siquiera llegó a disparar su arma. Inmediatamente, el Gobierno los amnistió. Los “autores intelectuales”, quienes dieron las órdenes, nunca fueron procesados.
Pero en El Salvador todo se sabe. Y la gente sabía muy bien quién estaba detrás de los asesinatos. Los pobres distinguían muy bien quién estaba con ellos y quién contra ellos. Por eso la UCA se llenó de pobres en aquel primer aniversario y siguió llenándose en los siguientes.
Poco después del asesinato del P. Rutilio Grande, en 1977, en la radio y en panfletos, aparecía el siguiente eslogan: “Haga patria, mate un cura”. En junio, un escuadrón de la muerte lanzó un ultimátum a los 47 jesuitas que vivían en El Salvador: si no abandonaban el país en el plazo de 30 días, morirían todos.
Con la fe y la justicia
 Los jesuitas se quedaron. El P. Arrupe los apoyó. Incluso se cuenta que él mismo quiso ir a El Salvador para estar con sus hermanos en esos momentos, pero no se lo permitieron. “Nuestra opción por el servicio de la fe y la promoción de la justicia nos va a hacer pagar un precio”, era una frase que todo jesuita conocía, y más en Centroamérica.
Los jesuitas se quedaron. El P. Arrupe los apoyó. Incluso se cuenta que él mismo quiso ir a El Salvador para estar con sus hermanos en esos momentos, pero no se lo permitieron. “Nuestra opción por el servicio de la fe y la promoción de la justicia nos va a hacer pagar un precio”, era una frase que todo jesuita conocía, y más en Centroamérica.
Aunque Ignacio Ellacuría, con su mente racional, nunca pensó que lo matarían: “¡Sería tan irracional que me matasen!”, había dicho muchas veces. Incluso, dos días antes de los asesinatos, comentó con sus compañeros de la residencia universitaria de la UCA que donde más seguros estaban era allí: “Estamos rodeados por soldados, así que no se les ocurrirá hacernos nada. Se sabría inmediatamente que habían sido ellos. No creo que sean tan brutos ni tan inconscientes”. Pues lo fueron, Ellacu, lo fueron.
El ponerse de parte de los “pueblos crucificados” tiene siempre su precio. Los hijos de las tinieblas no soportan el brillo de la luz de la verdad. El ídolo del dinero, del poder y de la ambición pide siempre sacrificios humanos.
A primeras horas de la mañana del 16 de noviembre de 1989, ante los cadáveres, estaba el provincial, junto con otros jesuitas. Llegó también el arzobispo de San Salvador. Llegaron funcionarios del juzgado y varios periodistas. Alguien le preguntó al P. Estrada: “Padre, ¿qué siente ante los cadáveres de sus hermanos?”. El P. Estrada levantó lentamente la vista y dijo: “Envidia”.
En el nº 2.917 de Vida Nueva