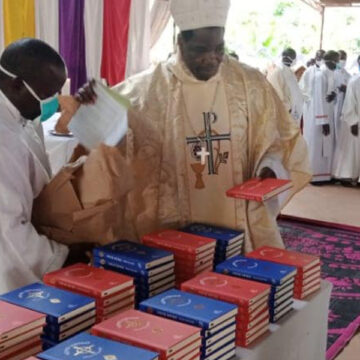JUAN MARÍA LABOA, sacerdote e historiador | Roma cristiana nació gracias a la solidaridad de unos pocos cristianos nuevos, alejados de la corrupción existente y al margen de los caprichos de los emperadores. Fue una comunidad admirada por su generosidad para con los necesitados de todo género, que se consideraban hermanos y actuaban en consecuencia.
Muchos de ellos murieron en el coliseo por fidelidad a su fe, provocando la admiración de gente descreída que jamás se hubiera sacrificado por nadie. Aumentó el número de las comunidades y no faltó el pecado, pero la mayoría mantuvieron con entusiasmo su identidad.
Comenzaron los herejes a crear dificultades y, a medida que aumentaba su importancia, aparecieron los interesados y los ideólogos, pero el sentido de comunión de sus miembros prevaleció. Nunca fue el cristianismo una comunidad de santos y siempre estuvo presente el pecado, pero generalmente prevaleció la gracia.
El Imperio era mucho Imperio y el ansia de poder ha constituido siempre una de las pasiones y tentaciones más comunes al género humano; pero los verdaderos creyentes no han olvidado que Jesús murió sin tener donde reclinar la cabeza. Con la protección del Imperio aumentó el prestigio eclesial y su influjo y, a menudo, los hombres de Iglesia olvidaron el mandato de Jesús: “Vosotros no así”; pero nunca faltaron los santos, los profetas y los locos de Dios que recordaron: “Polvo eres y en polvo te convertirás”.
En la Iglesia no tiene que asombrarnos que exista el pecado en todas sus formas en los pliegues de los mantos y de las mitras, pero tendría que preocuparnos si no contáramos en todo momento con cristianos capaces de amar, de reprender a quienes escandalizan, de señalar el mal ejemplo de los poderosos, de azotar con su ejemplo y su palabra a cuantos sean incoherentes con cuanto representan y predican.
En Roma y en la Iglesia entera han abundado siempre los mayordomos infieles, pero no importa, si sobreabundan los pobres de Yahvé, las hermanitas de Calcuta, los hermanitos de Foucauld, los obispos que trabajan hasta extenuarse por el Reino de los cielos.
En tiempos de escasez mental y mística, sigamos defendiendo cuanto soñó el Concilio: más comunión y austeridad, menos tramoya y ambición en una Curia desproporcionada, inflada y degenerada en su concepción, más responsabilidad en las Iglesias locales y, sobre todo, más presencia operante y respetada de los cristianos de a pie.
Aunque no se quiera admitir, ha llegado el momento de la esperanza y del cambio: quitar el polvo acumulado por los siglos; poner a todo ser humano en el centro de atención de la Iglesia; ser conscientes, de verdad y no solo de palabra, de que Cristo es el único Señor, la única piedra angular.
Y cuando predicamos a Cristo, no solo no tenemos que predicarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que hacerlo de forma que los cristianos lo entiendan; y cuando celebramos la eucaristía, tenemos que hacerlo de forma que los fieles la entiendan y participen; y cuando presidamos la comunidad, que seamos conscientes de que solo Cristo preside y nosotros no le sustituimos, sino que somos solo siervos inútiles.
Ha llegado el momento de acabar con un sistema de gobierno medieval, en el que predominan intrigas y venganzas, en el que se utiliza el nombre de Dios en vano para imponer criterios personales, en el que se está dispuesto a desbancar al Papa si interfiere con nuestros intereses.
En este momento de chismes, dimes y diretes, desconcierto y escándalo, seamos conscientes de que resulta intolerable quedarse mirando al dedo sin concentrarnos en lo que este señala, y en la Iglesia solo se señala y ensalza a Cristo. Todos los demás, del Papa a abajo, somos siervos inútiles. Y no digamos nada de los mayordomos infieles, por mucho solideo y púrpura que luzcan.
En el nº 2.804 de Vida Nueva.
INFORMACIÓN RELACIONADA
- VATICANO: Tarcisio Bertone: “Estos ataques son feroces y parecen organizados”
- DESDE ROMA: Conmoción en el Vaticano: de Tedeschi a Gabriele
- LA CRÓNICA DEL DIRECTOR: Toca limpiar los sótanos del Vaticano, por Juan Rubio, director de Vida Nueva
- EDITORIAL: Filtraciones en el Vaticano
- VATICANO: Una nueva revelación de documentos reservados pretende desestabilizar al cardenal Bertone