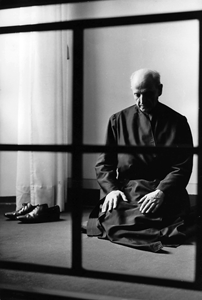
PEDRO MIGUEL LAMET, biógrafo Pedro Arrupe | El pasado 5 de febrero, se cumplieron veinte años de la muerte de Pedro Arrupe, aquel vasco universal que rigió los destinos de la Compañía de Jesús durante casi dos décadas. En torno a estas fechas, un 22 de mayo de 1965, recibió en Roma el encargo de sus hermanos de guiar a la orden por la desafiante travesía del posconcilio.
Fueron tiempos inciertos, pero creativos, en los que el “papa negro” trató de conciliar su fidelidad a la Santa Sede con un profetismo que le condujo al compromiso por la liberación de los últimos de este mundo. Hoy su testimonio sigue tan vivo como entonces, interpelando, iluminando y entusiasmando, como referente para la Iglesia del futuro.
Una anécdota puede sintetizar una vida. Cuando Pedro Arrupe daba catequesis a adultos en Hiroshima, un viejo japonés le miraba sin pestañear después de que durante seis meses dijera nunca nada. Arrupe entonces se atrevió a preguntarle: “¿Qué opina usted de mis explicaciones?”. El japonés, con impasible rostro de samurái, respondió: “No puedo opinar, porque no he oído nada. Soy sordo. Pero basta con mirarle a los ojos. Usted es lo que dice. Cuanto usted cree, eso creo yo”.
Viene a ser lo mismo que lo que el general de los jesuitas confió al fin de su vida a un grupo de seminaristas indios: “Cuando prediquéis no convenceréis por lo que decís, sino por lo que seáis”.
Quizás por eso y por la importancia de su legado Pedro Arrupe, cristiano de sonrisa contagiosa, magnetismo vital e intuición profética, siga aún vivo.

Encuentro con periodistas en 1947, siendo Arrupe maestro de novicios en Japón
Continúa inexplicablemente sin incoarse su proceso de canonización, pero docenas de centros, colegios y obras sociales llevan su nombre y cristalizan su espíritu. Cerca de cien seguidores suyos han dado su vida como mártires por el contenido nuclear de su mensaje. Y es que en un mundo radicalizado por partidismos y banderías, los hombres que han sabido tender puentes entre ideologías, culturas y desigualdades nunca mueren. Tal es el caso de Gandhi, Luther King, monseñor Romero o Pedro Arrupe.
Acaban de cumplirse, el pasado 5 de febrero, veinte años de la muerte de este vasco universal. El recuerdo de su biografía cambia a la gente, despierta vocaciones, llama al voluntariado a jóvenes y ha cambiado a la misma Compañía de Jesús.
En los tiempos en que la figura de Arrupe era controvertida, el famoso cardenal Tarancón se atrevió a declarar a Radio Nacional: “El padre Arrupe, que era un profeta, fue excepcionalmente carismático, intuía el futuro. Y por eso iba delante de muchos que no acertaban a seguirle porque no podían caminar a su paso; y por eso no ha sido solo un hombre de su tiempo, sino un hombre que pretendía preparar a sus compañeros para el futuro, para ese tercer milenio donde las aguas se irán serenando y puedan realizar la labor que tienen encomendada”.
El reloj parado de Hiroshima
Poco después de que el avión, procedente de Bangkok, aterrizara en el aeropuerto de Fiumicino, hacia las cinco y media de la mañana del 7 de agosto de 1981, Arrupe intentó coger una maleta. Pero la mano no le funcionaba. A su regreso de un viaje a Filipinas y Tailandia, donde se había ocupado de los refugiados camboyanos, laosianos y vietnamitas, algo había hecho “clic” en su cerebro. De los tiempos en que estudiaba medicina en la Facultad de San Carlos de Madrid tuvo que intuirlo: era una trombosis, exactamente un bloqueo de la arteria carótida con efectos sobre el hemisferio izquierdo del cerebro y el lado derecho del cuerpo. Trasladado al hospital Salvator Mundi, de Roma, a las siete de la mañana, el escáner confirmó el diagnóstico: embolia en la arteria carótida izquierda.
En aquel instante, el frenético reloj, cargado de infatigable actividad apostólica, del padre Pedro Arrupe se detuvo. Igual que se quedó trágicamente congelado el reloj de Hiroshima a las ocho horas quince minutos y diecisiete segundos de aquel fatídico 6 de agosto de 1945. Un joven piloto americano mascador de chicle, comandante Paul Tibbets, miró desde el morro de plástico de su B-29, y contemplando lo que acababa de provocar –la primera explosión atómica de la historia–, exclamó: “¡Qué hemos hecho, Dios mío!”.

Con Pablo VI
Arrupe no olvidaría jamás aquel reloj parado. Ni los baldes que tenía que utilizar para recoger el agua de las inmensas ampollas de los damnificados, que atendió día y noche en su noviciado, convertido en hospital provisional. Ni los cascotes de una ciudad convertida en cenizas, entre los que se oían los gritos de sombras ambulantes que pedían ayuda o un poco de agua. Con una navaja de afeitar a modo de bisturí, extraería miles de fragmentos incrustados en la piel en unas inolvidables jornadas en las que apenas supo lo que era conciliar una o dos horas de sueño. Sin medicinas ni instrumental tuvo que servirse de un sexto sentido médico: sobrealimentar a una multitud de heridos para estimular en ellos la autocuración.
Su gesta humana fue increíble; su relato posterior, espeluznante. Pero Pedro Arrupe ignoraba aún todo lo que iba a suponer en su vida la experiencia interior de una descarga superior a la atómica. Quizás lo que los orientales llaman la “iluminación” y en el lenguaje cristiano se ha llamado ilustración interior, algo parecido a la que san Ignacio de Loyola experimentó en Manresa, junto al Cardoner.
Desde entonces, Arrupe iba a permanecer joven y libre, además de profético en el sentido bíblico del término. Elegido superior provincial, ya había vivido un poco de todo, desde que naciera en Bilbao el 14 de noviembre de 1907: la orfandad de padre y madre, la vida universitaria en la Facultad de Medicina de Madrid, donde arrebató el premio extraordinario al futuro Nobel Severo Ochoa; el enfado por ello, al abandonar la carrera, de su profesor Negrín, que llegaría a ser primer ministro de la República; el impacto de la pobreza en los suburbios de Madrid y del misterio en los milagros de Lourdes; su ingreso en el noviciado de Loyola, donde se reveló al mismo tiempo como simpático y ejemplar; el exilio a Bélgica por la expulsión de la Compañía durante la Segunda República; los tiempos del nazismo en Alemania, cuando los superiores le destinaron a estudiar psiquiatría; el choque del estilo americano y el corredor de la muerte en los Estados Unidos; el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Japón, con su descubrimiento apasionado del zen y la cultura oriental; la cárcel cuando era párroco en Yamaguchi, acusado sin motivo de espía; el desafío de formar en el espíritu ignaciano a enigmáticos jóvenes japoneses que venían del frente.
Tales vivencias y viajes le permitieron adquirir desde muy joven una conciencia planetaria: “Me siento universal –diría–; nuestro papel, de hecho, consiste en trabajar para todos y por ello trato de tener un corazón lo más grande posible y de comprender a todos”, declararía más tarde a las cámaras de la Rai. Porque, como me confesó sin dudarlo: “Me gustaría tener un pasaporte de ciudadano del mundo”.

Arrupe, con Pedro M. Lamet
La onda se extiende a todo el mundo
Estaba convencido de que “ninguna cultura es perfecta” y de que “los valores culturales no son absolutos. Una cultura que se encierra en sí misma se empobrece, se anquilosa, muere. Si la fe queda encerrada en una cultura particular, sufre esas limitaciones. La fe debe mantener su continuo diálogo con todas las culturas. Fe y cultura se emulan mutuamente; la fe purifica y enriquece la cultura y la cultura enriquece y purifica la fe… El pluralismo en la expresión de la fe, no solo no es un mal necesario, sino un bien al que hay que aspirar… Mientras que la unidad se mantiene por la unicidad de la naturaleza humana y la unidad del espíritu que anida vida y todo esfuerzo. El Espíritu Santo realiza el deseo, humanamente imposible –y sin embargo más profundo del hombre– de la unidad radical en la más radical diversidad” (Sínodo de 1977).
A partir de entonces, la onda explosiva de Pedro Arrupe se extiende a todo el mundo, respondiendo a los desafíos de los años 60 y a la era posconciliar dentro de la Iglesia.
Optimista por naturaleza, se mantuvo jovial y sonriente viviendo una relación de persona a persona con cada uno de sus súbditos, volcado hacia el futuro, con una continua creatividad. Impresiona leer hoy las primeras declaraciones de aquel general que defendía al silenciado Teilhard de Chardin, aseguraba que todo ser humano, “hasta un criminal”, lleva dentro de sí el “elemento cristiano” y se metía en el bolsillo a súbditos, superiores de otras órdenes religiosas, periodistas y cámaras de televisión.
En el nº 2.754 de Vida Nueva (si es usted suscriptor, puede acceder al Pliego íntegro aquí).













