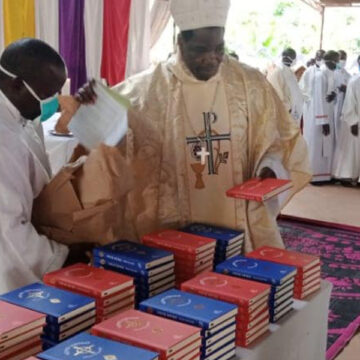La XXII Semana de Teología Pastoral analiza el estado actual de la vida comunitaria
 (Miguel Ángel Malavia) El balance es “desolador”. A esta conclusión llega Antonio Ávila, director del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, al comparar la evolución del concepto de comunidad cristiana desde que éste se impulsara en los años del postconcilio hasta la actualidad. Esta autocrítica eclesial fue formulada en lo que suponía la ponencia inaugural de la XXII Semana de Teología Pastoral, organizada por el Instituto, y que tuvo lugar en la capital del 25 al 27 de enero. Presentada por él, a partir del trabajo conjunto de un equipo de docentes y agentes de pastoral del centro, la conferencia buscó profundizar en el lema de las jornadas: Revitalizar las comunidades cristianas hoy.
(Miguel Ángel Malavia) El balance es “desolador”. A esta conclusión llega Antonio Ávila, director del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, al comparar la evolución del concepto de comunidad cristiana desde que éste se impulsara en los años del postconcilio hasta la actualidad. Esta autocrítica eclesial fue formulada en lo que suponía la ponencia inaugural de la XXII Semana de Teología Pastoral, organizada por el Instituto, y que tuvo lugar en la capital del 25 al 27 de enero. Presentada por él, a partir del trabajo conjunto de un equipo de docentes y agentes de pastoral del centro, la conferencia buscó profundizar en el lema de las jornadas: Revitalizar las comunidades cristianas hoy.
Ávila glosó el “florecimiento de la vida comunitaria” a raíz del Vaticano II. Los años 60-70, marcados en lo social por ser “un tiempo de autenticidad, ruptura y necesidad de asociación y participación”, en lo eclesial fueron vividos como un “cambio” que desembocó en “una nueva forma de celebrar la fe, de ser Iglesia, de encarnarse en la realidad”. “Pasó de comprenderse como una ‘Iglesia frente a mundo’ a ‘una Iglesia en el mundo’”, incidió.
Fruto de esa convulsión, surgieron gran diversidad de comunidades. Entre las más destacadas, enjuició, las que apostaron por la horizontalidad estructural y un fuerte compromiso social y político –como las Comunidades Eclesiales de Base o las Comunidades Cristianas Populares–; las que crecieron en el ámbito de las congregaciones; las que lo hicieron en torno a la parroquia –caracterizadas por un menor compromiso con el “modelo eclesial acorde al Vaticano II”–; las procedentes de la Pastoral Juvenil – acabando, algunas de ellas, en cofederaciones de diversas realidades comunales– o las que evolucionaron hacia los nuevos movimientos laicales.
Precisamente, según Ávila, la apuesta mayoritaria por estos últimos es lo que ha motivado la decadencia de las comunidades cristianas. Éstas, por aquella época, mantenían una relación con la Iglesia institucional que “nunca fue fácil”, habiendo “en muchos casos una actitud excesivamente crítica de las comunidades con la jerarquía, y no pocas reticencias por parte de la jerarquía respecto a las comunidades”. A su juicio, el “golpe de timón” llegó con Juan Pablo II.
Su apuesta por lo que se llamó Nueva Evangelización, tuvo dos objetivos: “Recuperar la influencia de la Iglesia debilitada por las desviaciones postconciliares, y reforzar la presencia de lo católico en una sociedad cada vez más secularizada”. A juicio de Ávila, la clave del cambio estribó en que el Papa polaco “vio en los nuevos movimientos un instrumento eficaz, disciplinado y dócil a las directrices de Roma”, quedando las comunidades en un segundo plano.
Pese a esta pérdida de protagonismo, el director del Instituto se mostró esperanzado de cara al futuro, rechazando que se esté ante “la liquidación de una forma de ser Iglesia”. Antes bien, el presente es “un tiempo de trabajo callado, de siembra de semilla, que permita un nuevo florecimiento, puede que menos romántico que el de los años 60, pero no menos fecundo”. A su juicio, esto se conseguirá si la Iglesia ejerce auténticamente la “comunión”, lo que “solamente es posible en espacios comunitarios”, y que, además, ha de conllevar “cambios estructurales que permitan el ejercicio efectivo de la corresponsabilidad”.
Finalmente, el verdadero hermanamiento y la real solidaridad entre los cristianos marcarán la pervivencia o no del modelo de comunidad en la misión y constitución de la Iglesia: “La forma en que se han de articular las relaciones entre los miembros de las comunidades, para que éstas puedan ser cognitivamente significativas para nuestro mundo (…), es la fraternidad”.
Este sentimiento, por el que las comunidades han de ser “acogedoras, dialogantes y encarnadas”, habrá de encauzar la respuesta de la Iglesia a “los dos grandes retos del momento presente: la transmisión de la fe y el compromiso con la justicia”. Respecto a la primera, hay que “repensar los procesos de iniciación cristiana y el acompañamiento grupal y comunitario, de tal manera que estos procesos tengan a la comunidad cristiana como origen, lugar y meta”.
Respecto a la segunda, la evangelización, en muchos casos, ha de “comenzar por la práctica de la caridad y el compromiso cristiano, dado que la mayor parte de las personas hoy son especialmente sensibles a las obras, los compromisos, los voluntariados, los gestos de solidaridad…, mucho más que a los discursos y las catequesis”.
 La mujer en la Iglesia
La mujer en la Iglesia
Entre las diversas y significativas ponencias que marcaron las jornadas, coordinadas por Juan Pablo García Maestro, del Instituto Superior de Pastoral, destacó la que cerró, el día 27, el encuentro. A cargo de María Dolores López Guzmán, también docente del Instituto, versó sobre el papel de las Mujeres en la animación comunitaria. Ésta centró sus palabras en señalar que “el camino evangélico es igual para todos”: “La clave no está en que el hombre se acerca a Dios, sino en que Él se ha acercado al ser humano (hombre y mujer)”, aportando cada uno de los sexos “matices distintos” y “rasgos específicos”, según su distinta sensibilidad y carácter.
En su opinión, “no se puede decir con el Evangelio en la mano que el cristianismo no valora o no tiene en cuenta a la mujer”. Haciendo un repaso histórico sobre los orígenes de la fe cristiana, López Guzmán resaltó el papel “crucial y decisivo” de la Virgen María, así como el hecho de que Jesús se rodeara de “muchas mujeres como discípulas” o que san Pablo admitiera como normal “que la mujer pueda profetizar”. Apelando al Apóstol de los Gentiles, concluyó: “No nos tomamos en serio las palabras de Pablo: ‘Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús’ (Gal 3, 28)”.
Después de abundar en la ausencia de barreras o diferencias de fondo entre los creyentes, la profesora puso de relieve los aspectos concretos que hacen “especial (en sentido positivo)” la presencia de la mujer en la Iglesia. Entre esos rasgos, destacan algunos como el mayor desenvolvimiento de la mujer “en el ámbito de los afectos”; “su especial finura en el cuidado de las cosas y las personas, y su atención a los detalles”; su particular lenguaje construido “desde la afectividad, la intuición (‘femenina’), la seducción y la corporalidad”; su presencia “fundamental” en la liturgia, “por el servicio que presta habitualmente alrededor del altar, por su responsabilidad y capacidad para celebrar la Palabra, por la connaturalidad con la que une Evangelio y vida”, o su devoción religiosa, identificándose ésta, a menudo y directamente, “con el espíritu femenino”.
En definitiva, según López Guzmán, “¿será por todas esas cualidades que las mujeres son mayoritarias en la Iglesia?”. Lo que evidenció exponiendo datos oficiales de 2006, cuando en todo el mundo había 753.400 religiosas, por 55.107 religiosos y 136.000 sacerdotes. Para concluir con rotundidad: “¿Dónde quedaría la Iglesia sin la mujer?”.
En el nº 2.739 de Vida Nueva.